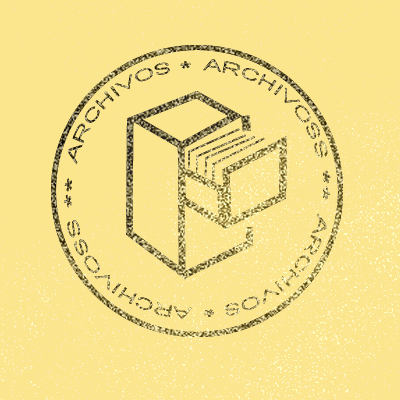| Especial |
Entre balas y murallas |
||||||||||||||||||
En este tramo fronterizo nos confundieron con narcos, encontramos el árbol de los calzones y comprobamos que los embudos por donde fluyen -y disputan vía- droga y migrantes cada vez se hacen más estrechos. Los perdedores de siempre son los indocumentados. |
||||||||||||||||||
Texto: Óscar Martínez/Fotografías: Eduardo Soteras |
||||||||||||||||||
Publicada el 08 de junio de 2009 - El Faro |
||||||||||||||||||
Los narcos, los ejidos y a correr
Segunda Entrega
El retén militar está justo al pie de los cerros de La Rumorosa, antes de llegar a El Centinela. En grandes letras rojas se ve el sonante lema que dicta las reglas a los 30 soldados que revisan a todos los que pasan rozando esta línea fronteriza: “Precaución, desconfianza y reacción”. Le pedimos al que esculca nuestro carro que nos explique cómo se ponen en práctica esas palabras, y responde: “Estar alerta hasta cuando duermes, desconfiar de todo lo que aquí se mueva, y lo de reacción, usted ya sabe”. Hace el gesto de sostener un fusil y termina su frase: “¡Raca-taca-taca-taca-taca!”
Este retén es la puerta de salida para abandonar la zona de Tijuana, el gélido pueblo de La Rumorosa y sus cerros sólidos, dejar atrás la frontera por antonomasia y seguir la ruta de los coyotes que exploraron esta línea cuando el muro empezó a cercarlos. Ahora, esos pasos descubiertos a finales del siglo pasado ya son clásicos para los migrantes. Y, lamentablemente para ellos, rutas ancestrales para los narcotraficantes. Por eso estar alerta, desconfiar y reaccionar podrían ser los mandamientos de todos los que conviven en estos 700 kilómetros de frontera. Por eso, aquí es tan común escuchar aquel traqueteo: ¡raca-taca-taca-taca-taca! Empieza la frontera de los ejidos, la de mayor paso de droga y la que sustituyó a lo que ahora nos queda atrás como destino predilecto de los migrantes.
Son las 6:30 de la tarde. El viento ha dejado de ser un rumor: es un grito potente, un soplido poderoso de arena y hojas secas que parece que va a lanzar al carro por los cielos. Estamos parqueados al pie del cerro El Centinela, esperando que alguien se asome. Migrantes, burreros, narcos. Alguien.
Para llegar aquí hay que conducir unos 40 minutos, alejarse de la dispersa ciudad de Mexicali, y enfilar por una calle de doble carril que muere en las llamadas barreras de Normandía que ahora tenemos a escasos 10 metros. Son series de tres barrotes de acero enlazados que forman asteriscos enterrados en la arena. Una línea que cierra el paso a los vehículos, pero que no impide que un peatón salte a los campos fértiles del otro lado.
No se asoma nadie.
-Por ahí es la zona de paso de migrantes que le queda a esta ciudad, la única utilizada. El problema es que también la ocupan los narcos para pasar sus cosas -nos había explicado horas antes el contador Verdugo, encargado de la casa Betania, de acogida de viajeros en Mexicali.
Su frase ya a estas alturas del recorrido suena a himno trillado más que a revelación. La ecuación se repite: zona de paso es igual a punto utilizado por narcos y burreros y bajadores, que se encuentra en las afueras de la ciudad.
Eduardo Soteras, el fotógrafo, se acerca a las barreras, a tomar imágenes. Regresa y nos vamos a conversar con las únicas tres personas que hay alrededor. Tres guardias privados, que custodian la entrada a la central eléctrica que le da sentido a esta calle de doble carril que nos trajo hasta aquí..
-Buenas tardes, agentes. -Bueeenas -responde con recelo el más viejo, mientras los otros dos miran de reojo el carro. -Somos periodistas y nos preguntábamos... -Ven, les dije que no eran coyotes -se dirige a sus compañeros. -No, andamos checando la zona. Nos dijeron que es zona de paso de migrantes. -Así es, por aquí se tiran. -Igual que la droga. -Igualito. -Pero no hemos visto a nadie desde que estamos aquí parqueados. -Es que nunca se sabe. Es de repente que pasa, como a esta hora y hasta que amanece. Vienen trocas (camionetas). Se estacionan donde ustedes estaban y de cada una se bajan cuatro o cinco o 10 personas, y vámonos pa' dentro. -¿Así no más? -Así no más. A veces, como la semana pasada, si es droga lo que llevan, mandan gente a vigilar la zona antes, así como ustedes. Pensamos que eso andaba haciendo. La vigilan pa' que no haya nadie merodeando ni migrantes ni autoridad. Y checan con largavistas el otro lado, a ver si ven a la migra. Creímos que eso hacía su compañero cuando se acercó a la cerca.
Al cabo de un rato, todos se acercan al vehículo, y se suman a la charla. Les preguntamos por el tercer factor, esos asaltantes a quienes acá llaman bajadores. Queremos saber si como pasa en los sitios que hemos dejado atrás, todos conviven en el mismo pedazo de tierra. Unos intentando pasar, otros robándoles y los otros diciendo cuándo los anteriores tienen que despejar la zona para que ellos puedan trabajar.
-Antes se reunían aquí afuerita -dice el más joven de los guardias, mientras señala un pequeño terreno engramado que está al lado del portón que ellos custodian-. Ahí se mezclaban coyotes con sus migrantes y bajadores, que estaban escuchando la plática para después irles a salir allá adelante, en el desierto, cuando ya se hubieran metido.
Eso es cuando el grupo ya hubiera enrumbado hacia Caléxico, dejando huellas en la arena, que a los bajadores -excelentes rastreadores en sus zonas de pillaje- no les cuesta nada seguir.
Allá, a 40 minutos de conducción, están Mexicali y sus más de 200 restaurantes chinos consecuencia de la prohibición del ingreso de asiáticos a Estados Unidos en 1904. Su casi millón de habitantes. Allá, del otro lado, quedan los campos de algodón donde trabajan miles de mexicanos del sur del país. Pero eso es allá. Aquí, en la zona de cruce, como pasa desde Tijuana, solo queda el embudo seco, desértico, por donde pasan todos los que no serán admitidos en Estados Unidos por las buenas. Aquí, al pie de El Centinela, solo queda la intemperie y sus hasta 50 grados celsius en verano, y sus -5 grados en invierno. Aquí sigue siendo territorio cercano a Los Ángeles y cercano al nacimiento del muro. Por eso, las cuotas de un coyote por los dos días de caminata -y a pesar de los riesgos- siguen siendo altísimas: más de 2 mil dólares por el brinco, y sin ninguna garantía.
-Muchas veces los mismos coyotes los asaltan en el camino, unos metros allá de la línea, o ellos mismos los llevan con el narco, para que los utilicen como burreros (cargadores de droga hacia Estados Unidos), a la fuerza -nos había explicado Verdugo horas antes. Así es desde mediados de los 90s, cuando los barrotes de acero sustituyeron aquí a la malla ciclón que divídía a país de país en el casco urbano de Mexicali.
Aquí, en esta zona es donde nace el mito de El Árbol de los Calzones: un arbusto desértico, literalmente decorado con calzones de las migrantes que en su internación hacia Estados Unidos fueron violadas por bajadores, quienes conservaron sus prendas como trofeos del agravio. Y se dice mito no porque no exista, sino porque no es un matorral en concreto, sino una práctica que los asaltantes del desierto practican desde Tecate, pasando por La Rumorosa, hasta estas faldas de El Centinela y hasta el vecino estado de Sonora. El árbol de los calzones está en todas partes de este pedazo de frontera amurallada.
En el albergue de Tijuana consiguieron un relato, el único documentado que existe hasta el momento, de una mexicana hablando de su experiencia cuando su ropa íntima se convirtió en decorado de uno de esos árboles de los calzones. Esta es parte del invaluable relato de Sandra, de 24 años:
El 22 de agosto de 2006 llegué al Estado de Sonora para cruzar de forma indocumentada la frontera y llegar a California. Salimos en una camioneta cinco mujeres, entre ellas una menor de 14 años, y seis hombres. Viajamos varias horas por carretera y luego terracería. Seguimos avanzando a pie durante mucho tiempo hasta llegar a un lugar donde vimos un cerco de alambre con un letrero que decía: “prohibido el paso”. Desde ese lugar empezamos a caminar. Me llamó la atención ver colgado en el corral un calzón de mujer de color negrito en territorio mexicano. En nuestro avanzar, escuchamos a la distancia un chiflido de un grupo de hombres desde unos matorrales y como que les contestaban con chiflidos de otro lugar. Ya era de día y el coyote nos dijo: ¿Saben, muchachas? Aquí están los bajadores… Nos advirtió que no nos resistiéramos, que si pedían dinero se los diéramos y que nosotras, como mujeres, debíamos cooperar en lo que pidieran, para salvar la vida. Estábamos en unos matorrales y llegó un grupo de hombres armados y con la cara cubierta, nos dijeron que les diéramos el dinero. Nos dijeron que nos desnudáramos. Abusaron sexualmente de nosotras. Es algo triste. Una señorita fue violada brutalmente. No pudimos ayudar. Terminaron y nos pusimos la ropa, (pero) nuestros calzones fueron botados, las prendas de una las atoran en los matorrales. No sé para qué, quizás para ellos signifique algo. Todo sucedió en territorio mexicano y luego de esta tragedia seguimos caminando.
La muerte de un patrullero
Pasando Mexicali, el paisaje cambia. El vehículo corre a la par de una barda sólida, de unos dos metros de altura. Planchas de acero soldadas una contra otra, durante unos 30 kilómetros. La frontera perfectamente marcada por el sepia oxidado de las losas de metal. Estamos dejando atrás San Luis Río Colorado, una ciudad fronteriza que comparte zonas de cruce con Mexicali.
Terminando la línea de planchas, el desierto, El Centinela, los cerros pelones y la aridez del Caléxico estadounidense desaparecen durante unos kilómetros. Se abre la frontera fértil, cercada por barreras de Normandía. Sembradíos de alfalfa y trigo cubren de verde y café la frontera. Unos colores ordenados, simétricos y perfectamente cuidados.
El verde que oxigena el paisaje de la desolada frontera termina 15 kilómetros antes de llegar al siguiente punto de cruce que se abrió tras el muro de Tijuana que nunca dejó de crecer. Se interrumpe por dunas desérticas. Este lugar es uno de los más recientes descubrimientos de los coyotes. Uno que, a causa de una muerte, fue el más efímero de la historia de esta frontera. Llegamos a Algodones.
De todos los puntos de paso en esta mitad de frontera, Algodones es el más amable a la vista. Casas de una planta pintadas con colores vistosos y con grandes ventanales. Una pequeña ciudad que, a pesar de estar a unos pasos de Estados Unidos, no ha levantado cercas ni muros que cubran las vidas de los que la habitan. Las viviendas dejan estrechos jardines en sus entradas o descansillos con mecedoras para pasar la tarde viendo al sol ocultarse. Incluso, algunas guías turísticas de Estados Unidos señalan este lugar como un buen sitio para personas de la tercera edad. Para que se retiren y su pensión rinda más.
Algodones (Baja California) besa a Yuma (Arizona). Si se pasa legalmente por la garita migratoria estadounidense, en unos 20 minutos de autobús se está en el centro de la ciudad del otro lado. Aquí hay unas 40 clínicas de dentistas, oculistas, podólogos y médicos generales que repletan las calles más cercanas a la garita. Son médicos de todas partes de México que se han instalado en este pueblo. Decenas de viejos estadounidenses entran a esas clínicas.
-Es que gente como yo, que a los 57 años no tengo seguro, no podemos pagar la atención médica del otro lado -nos explica un estadounidense, mientras esperamos a que el padre Ernesto termine de bendecir estatuillas de santos en la iglesia.
Por las tardes de los días de fin de semana, como hoy, se ve a parejas jóvenes que han venido del otro lado a comer tacos o tomar sopa de tortilla pagando menos que lo que pagarían en Yuma por comer lo que sea en un restaurante mexicano. Muchos entran a las decenas de farmacias a abastecerse de medicamentos o vienen a llenar sus carros con la gasolina subsidiada de este país. Cuando anochece, vuelven sonrientes a sus casas, cargados con baratijas o hamacas multicolores.
A unos metros de ese mercado turístico, un muro de latón de unos dos metros de alto y 30 kilómetros de largo les recuerda a los de este lado que la dinámica no puede repetirse allá sin visa. Cuatro carros patrulla de la migra vigilan el pequeño sector urbano alumbrados por unos 40 reflectores dobles.
El joven padre Ernesto, originario de Mexicali, nos atiende a toda prisa mientras se seca el sudor y se cambia para salir a todo motor a dar las tres misas que le faltan esta tarde. Ya por teléfono le habíamos advertido a su secretaria de lo que queríamos hablar, y el cura ahorra preguntas respondiendo de prisa:
-Miren, aquí muy de vez en cuando se ve a los migrantes deambulando, pidiendo comida en el pueblo, pero ya vienen con coyote para pasar por esta zona. Y no pasan por la ciudad, está muy vigilada, hasta dos helicópteros vigilan el sector por las noches. Así que se van a las dunas. Pero el suceso por el que tienen que preguntar para saber por qué el paso de migrantes murió aquí es el asesinato de un patrullero estadounidense que pasó hace como un año. Fueron los narcos, y desde entonces, todo cambió... perdón, pero tengo que irme, tengo un día muy apretado.
No habíamos reparado en que estábamos en el punto mexicano de donde salieron los asesinos de Luis Aguilar, el último patrullero estadounidense asesinado en labores. Un joven de ascendencia latinoamericana de 31 años. Fue el 19 de enero de 2008, a las 9:30 de la mañana, cuando una Hummer café de narcotraficantes, asediada por una patrulla, lo pasó arrollando en la zona de las dunas, a 15 kilómetros del casco urbano, viniendo de Mexicali, mientras Aguilar estaba por instalar una cerca de púas para estallarle las llantas. Las autoridades mexicanas sostuvieron que se trataba de coyotes. La Border Patrol aseguró que ese carro venía cargado de pacas de marihuana. El vehículo nunca lo encontró nadie, porque pudieron regresar a México y deshacerse de él antes de ser arrestados. Posiblemente, como suelen hacer, lo quemaron en algún descampado, con todo y su contenido, para eliminar pruebas.
En febrero de 2009, la policía mexicana detuvo en Ciudad Obregón, Sonora, a un joven de 22 años. Jesús Navarro, un muchacho que desde los 16 años era coyote. Él confesó ser el conductor de la Hummer. Y, ante agentes del FBI a los que las autoridades mexicanas les permitieron la entrada al interrogatorio, declaró llevar droga ese día, no migrantes. Gracias a sus declaraciones, catearon dos casas en Mexicali. Se supone que eran de sus patrones. Ahí encontraron visas estadounidenses falsas, máquinas para falsificarlas, cargadores de pistolas y paquetes de droga. Eran coyotes y narcotraficantes, una muestra más de cómo el negocio es uno y otro a la vez. Encontrado el paso y teniendo a los migrantes en la zona, el crimen organizado se deja llevar por su ley: hacer más dinero.
En un anterior recorrido, la jefa de comunicaciones de la Border Patrol en toda esta área, Esmeralda Marroquín, me había explicado cómo tuvieron que pedir a su central en Washington refuerzos en esta zona que antes tenían como la menos atendida de este sector que dividen en seis comandancias.
-Teníamos que responder con vigor para que vieran que no era así no más que iban a violar las leyes. Una cosa es que intenten meter droga, pero otra es que maten a un agente estadounidense -me explicó Marroquín en diciembre de 2008.
Un patrullero había muerto, un empleado del gobierno estadounidense, y ante eso se reacciona hasta con el FBI. No siempre es así. No todos los muertos son iguales. Nada menos el 28 de abril, muy cerca de aquí, en Mexicali, dos migrantes murieron y 18 más resultaron heridos durante una persecución de la patrulla fronteriza. El joven coyote Héctor Maldonado, de 19 años, intentaba escapar a tres patrullas que lo seguían. Las chocó a las tres en su frenético intento, atropelló sin dejarle daños a un agente de la migra, hasta que su carro, una Chevrolet Suburban con placas de Alaska, volcó. Murieron los indocumentados pero él siguió en su loca huida. Robó el vehículo al patrullero que se bajó a atender a los heridos y enrumbó hacia México, donde la policía de Mexicali le tenía tendida una emboscada. Cuando lo presentaron a los medios, su cara estaba magullada por los golpes que le propinaron.
Pero entonces, nada cambió. Los muertos eran indocumentados, no agentes estadounidenses. Todo quedó ahí, en una anécdota más de las que ocurren en este desierto. Nadie llamó a Washington ni al FBI. Nadie cateó ninguna casa ni reforzó la vigilancia de la zona.
No fue así cuando mataron a Aguilar. Entonces llegaron los helicópteros, cerca de 10 patrullas más y una treintena de patrulleros a reforzar Yuma. Y este sector, que empezaba a ser un oasis para cruzar -por la cercanía con la ciudad estadounidense y por la falta de atención que le prestaban- murió, tan rápido como nació. Ni un lustro les duró a los coyotes su nueva ruta. Si aquella Hummer hubiera esquivado a Aguilar, otra historia sería la de Algodones.
Pero ahora, meterse por la pequeña laguna que cruza la frontera cerca de la garita, o saltar la barda en la zona urbana cuando se da a las 6 de la tarde el cambio de turno de patrulleros, es imposible, porque tras lo de Aguilar, este sector es considerado zona de riesgo por la patrulla.
Ahora, lo que queda es otro cuello de botella. Los que se lanzan, se lanzan por el desierto, por las dunas. Aquella muerte triplicó el tiempo de caminata, que ahora es de hasta tres noches, para bordear el cerco urbano instalado por los patrulleros. Aquella muerte mandó a los migrantes y a los coyotes a buscarse la vida al punto de cruce de los narcos. Los volvió a meter en el mismo paquete, y Algodones, desde entonces, dejó de recibir grandes flujos de indocumentados, que prefirieron ir a buscar embudos menos angostos que el de este sitio.
El embudo mayor
Saliendo de Algodones, la barda vuelve a aparecer. Placa contra placa. Acero sólido soldado. Así continúa durante 30 kilómetros, hasta que la línea hecha por el hombre se aleja de la carretera que se interna, insignificante, en la mayor vastedad de toda la frontera: el Gran Desierto de Altar.
Una inmensidad inabarcable por la mirada. Cientos de kilómetros que se pierden en el horizonte. Sierras de piedra café y tierra caliza, dura, tras las que se siluetean las hileras de erguidos cactus, las dunas de arena suelta y la gran reserva volcánica de El Pinacate. 714 mil 556 hectáreas consideradas una de las zonas más inhóspitas del mundo, por su clima y su aridez. Son decenas de kilómetros indistintos, solo referenciados por alguien que les encontró alguna diferencia y nombró a este cerro como El Alacrán y a aquel como El Cactus Blanco.
Llegamos a Sonoyta. Esta es la entrada al estado de Sonora. El que alberga el gran volumen de drogas y migrantes que van a la intentona. Empieza la zona predilecta del narcotráfico porque es un compendio de pequeños ejidos lo que se esparce a lo largo de toda la línea. Aparte de Nogales, no hay ninguna ciudad referente que dé el beso fronterizo al otro lado. 200 kilómetros de desierto y ejidos. La geografía perfecta para los narcos, que en esos pueblitos no tienen que negociar con grandes autoridades, sino que comprar alcaldes y policías municipales.
En la jerga de las autoridades de justicia mexicanas, a la frontera entre Sonora y Arizona se le conoce como “la puerta de oro”. Se estima que sus 72 municipios tienen presencia del crimen organizado y es donde más narcotúneles se han localizado. Ubicado entre desierto y el triángulo dorado -una zona de producción de droga al sureste del Estado- este es el paraíso para el tráfico. Aunado a esto, del otro lado no hay grandes urbes ni fuertes policías. Allá está Lukeville, un pueblito cuyo centro es una gasolinera, que tiene unos 100 habitantes de los que más del 70% son de ascendencia latinoamericana.
Poco a poco se han ido instalando cuarteles militares en los ejidos. Nada más aquí, en Sonoyta, el pueblo entero despidió un fuerte olor cuando dos semanas atrás, en el cuartel, tardaron tres días para lograr quemar las más de dos toneladas de marihuana decomisadas en un rancho.
En la parroquia nos recibe el padre David. Lo buscamos para que nos ayude a ir donde queremos ir: hacia el ejido La Nariz, a una hora del casco urbano de esta ciudad de 10 mil habitantes.
-Sí, es mejor que vayan con un contacto, porque hay halcones del narco vigilando desde los cerros. Miren: vayan a La Nariz y en la entrada pregunten en la tienda por doña Baubelia. Díganle que van de mi parte, y que los contacte con Pancho Fajardo. Él es de mi entera confianza, un hombre honesto. Pero no se desvíen por el otro camino. Vayan directo a La Nariz. Si siguen recto se meten a donde no deben.
Pero en esa calle de tierra las definiciones de recto, derecha e izquierda no son para nada útiles. Es desierto y brechas, y elegir un camino es tentar a la suerte. Elegimos mal, y nos internamos en donde no debíamos. Otra vez, la calma y el vacío de los territorios narcos. Solo un par de señales que guían a ranchos perdidos en la nada. Desierto de matorrales durante media hora de avanzar. Ni un ser vivo. Nada espectacular. Silencio y desolación. Eso nos hace entender que enrumbamos mal, y retornamos.
Doña Baubelia nos recibe con recelo. Es conocido que sus hijos son coyotes, y por lo general los periodistas no somos de su agrado. Al poco tiempo, aparece Pancho Fajardo. Estaba trabajando en su tractor. Campechano, de 61 años, de complexión recia. Todo el prototipo de un ranchero. Lleva 35 años en este ejido de 30 casitas que fue fundado en 1979 gracias a incentivos agrícolas que trajeron a los que lo habitan a cultivar trigo y alfalfa. Pero esos fueron otros tiempos. Ahora, la mayoría vive de pasar migrantes. Otros, como dicen aquí como guiño de obviedad, viven de “quién sabe qué y mejor no preguntarles”. Y los que menos, como Pancho, sobreviven de sus vacas.
-Yo les voy a enseñar la zona. A mí aquí todo mundo me conoce, y saben que no me meto con nadie, por eso los mafiosos no se meten conmigo. A ustedes solos no me los vayan a agarrar pensando que andan en otros asuntos y me les hagan algo.
Y ese algo es una situación muy concreta. Hace cuatro meses, el cuñado de una de las hijas de Pancho apareció ejecutado a pocos metros del rancho de nuestro guía. Al menos cinco impactos de 9 milímetros tenía el cuerpo. Uno de ellos, el de gracia, justo entre los ojos. Andaba en “quién sabe qué”.
Pasamos por el ejido División del Norte, donde cinco militares juegan futbolín en una tienda y un grupo de migrantes espera la noche para irse a la línea. Nos internamos en el desierto.
-Los voy a llevar a donde se esconden los grupitos de migrantes, cerca del cuartel militar, allá por la línea -explica Pancho, que conoce esta aridez porque recorre en su pick up todas estas hectáreas siguiendo a sus 35 vacas que deambulan desperdigadas buscando pasto.
Pasamos por dos casas maltrechas en medio del desierto, rodeadas por la nada. Levantadas en apariencia sin sentido. Ni pasto ni agua ni caminos.
-Esas dos casas las desarmaron los guachos (militares) hace unos meses, porque las ocupaban para esconder clavos (carga de droga) antes de pasarla. Una era de un pariente mío, hasta que llegó un señor que no es de aquí, y se la compró. Le encontraron la casa repleta de droga -explica el ranchero.
Ese es el sentido de esas construcciones en la nada: que estén en medio de la nada y, sobre todo, lejos del cuartel. Los migrantes, al menos los que saben, se acercan lo más posible al cuartel que está a un lado de la línea, para evitar invadir el terreno que no es suyo, que es de la mafia.
Pancho es un excelente guía. A unos 300 metros del cuartel, sin decirnos nada, se baja de la pick up, y se interna entre matorrales. Al poco tiempo, se escucha su voz ronca: “Buenas tardes, muchachos”.
Escondidos entre los arbustos de espinas, acurrucados en ese búnker de ramas secas, hay un grupo de cuatro mexicanos y una guatemalteca. Llevan dos días aquí, esperando su momento.
-Es que hoy temprano se fue un grupo de migrantes, y así han estado saliendo. Estamos dándoles ventaja para poder darle nosotros -explica el hombre de 40 años que va en su segundo intento.
Aquí, la línea es una raya de cruces de metal que solo pretenden impedir el paso de vehículos. Aquí, el mayor obstáculo son el narco y los bajadores, que se ponen más adelante, cerca de la reserva indígena Organ Pipe, ya del lado estadounidense. A asaltar, a violar. Este desierto es demasiado grande para cercarlo. 588 kilómetros de frontera que aún permiten que queden brechas que los narcos no quieren y dejan a los migrantes. Zonas que, si todo fuera matemáticas de distancias, nadie querría, porque son las que más caminata implican: por aquí, a paso firme, se camina hasta durante siete noches para llegar a Tucson y tomar un autobús a Phoenix. Lo que el muro dejó.
Una patrulla del sherif vigila la frontera del otro lado. Allá, a unos metros, del lado estadounidense, un coyote (el animal, no la persona) asedia a 30 burros justo en la zona por donde los migrantes que esperan intentarán cruzar cuando se esconda el sol.
A la vuelta, Pancho nos invita a su casa a comer frijoles y tomar café de olla. En ese momento, un ranchero del ejido División del Norte llega de visita, y empieza a despotricar contra la situación. Pancho había sido reservado en lo que decía. Su amigo habla con rabia, y eso ayuda a que todo salga.
-Aquí vivíamos bien a gusto antes, y solo carros conocidos se movían. Hoy en las noches pasan grandes trocas que quién sabe de quién son. Antes, los migrantes pasaban tranquilos, sin meterse con nadie. Hoy, cuando la mafia va a despachar droga, los regresan todos golpeados. Les dan con bates de beis para que no se metan a calentarles la zona y llamar la atención de la migra. O agarran a los burreros contrarios y les quiebran las piernas. Incluso ya están advirtiendo a los taxistas y buseros de Sonoyta cuando van a pasar una carga importante, que no anden trayendo pollos (migrantes) pa'cá.
Regresamos a Sonoyta con la idea en la cabeza de que ni un desierto da abasto para tanta gente que quiere entrar a como dé lugar al otro lado. Unos porque es el gran mercado de consumidores. Otros porque es parte de su ciclo de vida asumido como normal, de su historia familiar, de su idea de superación. Un salvavidas económico con el que viven desde que tienen conciencia del dinero, y que está ahí, listo para echarse al agua con él cuando llegue el momento.
La noche cae en Sonoyta y nos encontramos tomando cervezas con dos coyotes oaxaqueños que llevan a un grupo de cinco migrantes. Han abandonado su ruta predilecta, Altar, unos kilómetros al oeste.
-Es que mucho está cobrando la mafia: 700 pesos por cabeza por dejarte llegar a la línea. Aquí no es que no cobren. Cobran 500, y el terreno es más grande -explica el jefe de la misión, un hombre joven, prieto y muy pequeño.
Mañana pagarán lo que hay que pagar. Pasarán La Nariz, se internarán cerca del cuartel y caminarán -calcula el diminuto coyote- seis noches hasta la reserva de los indios pápagos, que les cobrarán unos 3 mil dólares por embutirlos en una camioneta y llevarlos a una hora de camino, a Phoenix.
-Por Altar hubiéramos caminado menos si llegábamos a la reserva india, pero aquello está muy caliente. No es que aquí no haya mafia. Donde quiera hay. Es solo que hay menos que allá -justifica.
Amanece y enrumbamos hacia Altar.
El pueblo cangrejo
Es la quinta vez que visito Altar, y cada vez que me voy de aquí lo hago con la impresión de que ya no puede empeorar la situación. Siempre me equivoco.
Para los migrantes, este pueblo tiene reservado el peor trato, y una marcha constante de cangrejo: de retroceso. A cada ciertos meses corresponde una retahíla de nuevas malas noticias para los que llegan esperanzados a esta, la principal ruta de paso. Y siguen viniendo porque su fama se perpetúa por los que, años atrás, lograron caminar tranquilamente por aquí. Cuando no había muro ni cuotas y el desierto de 200 kilómetros que le corresponde a este pueblo chueco alcanzaba para todos.
El mensajero de la desgracia siempre es Paulino Medina, taxista del pueblo desde hace más de 20 años. Me recibe con un resumen del desandar de Altar.
-¡Todo de la fregada, todo de la fregada! Han aumentado la cuota. Ahora hay que pagar 700 pesos por migrante que quieras llevar a El Sásabe (el ejido por el que cruzan, a una hora de Altar). Dicen que es por la caída del peso.
Cuando vine por última vez, hace seis meses, la cuota era de 500 pesos por cabeza, y Paulino todavía hacía el intento de encontrar clientes a los que internar en el desierto. Ahora, ya de plano desistió. Ya solo da servicio entre Altar y Caborca.
Al poco tiempo de caminar por el pueblo, nos topamos con Eliázar. Es un juntador que conocí en 2007, cuando vine por primera vez. Convence a los migrantes que esperan en la plaza central de que se vayan con su coyote, y recibe 200 dólares por migrante entregado. Justo cuando nos encontramos, Eliázar está arreglando su situación bajo las leyes de esta zona. Acaba de volver de su natal Sinaloa, y quiere que le den permiso para trabajar. Habla con su patrón, su coyote, para que le pague a Minerva, la policía municipal encargada de recoger las cuotas de los juntadores, por las que les permiten trabajar en la plaza, y encargada de vigilar que nadie se pase de listo y junte sin haberlos sobornado. 2 mil pesos semanales por cada uno, y hay 14 que se reparten turnos. O sea, un sobresueldo de de miles de pesos para cada uno de los ocho policías municipales de Altar.
Al poco tiempo, le cae la llamada a Eliázar. Todo está arreglado. La plaza es suya.
-Me voy corriendo, porque hoy ya no es las 24 horas que lo dejan trabajar a uno. Dividieron por turnos aunque se pague lo mismo que antes. El primer turno de juntadores entra a las 6 de la mañana y sale a las 6 de la tarde, y el otro se avienta toda la noche. Voy a ver qué agarro.
Altar se pudre hasta para sus propios parásitos, que se han instalado aquí al oler la fetidez.
Poder trabajar en la plaza es también la llave para poder timar migrantes. Entre los trucos más famosos de los juntadores se encuentra vender en los locutorios los datos de un migrante. Nombre, destino en Estados Unidos y número telefónico de su familia allá, que los juntadores, grandes conversadores, reúnen mientras negocian precio con el migrante o cuando se apostan a la par de los teléfonos públicos a escuchar conversaciones y luego a remarcar números telefónicos para anotarlos. En los locutorios les pagan mil pesos por los datos de un viajero, y los dueños de esos negocios extorsionan a las familias de los migrantes hasta por 5 mil pesos en depósitos rápidos a Western Union. Les dicen que está secuestrado y que le irá mal si no pagan por él. Lecciones que el narco le dejó a sus súbditos.
Aquí, todo suma, nada resta ni hace oferta. El brinco para el otro lado, a pesar de que se camina siete noches, cuesta 2 mil 400 dólares. Pero si se trata de un centroamericano, la cuota aumenta a 3 mil, solo porque sí, porque no es de este país. A eso hay que sumarle los 60 dólares de cuota para la mafia, que el coyote paga y cobra después, ya del otro lado. Y, muy probablemente, otra tarifa, la del ranchero que allá en los ejidos les permitirá pasar por su ranchería de marihuana a cambio de 100 dólares por cliente.
Esta mañana tenemos cita con el gubernamental grupo Beta, de protección al migrante (supuestamente, porque muchos han sido acusados por organismos de derechos humanos de asaltar a los viajeros). La cita es en El Sásabe, y eso, como bien nos lo hizo notar Paulino, será un problema. Nuestro carro tiene placas de Tijuana, y esta es zona del cártel contrario, el de Sinaloa. Los halcones, como ocurre allá por La Nariz, vigilan 24 horas la brecha de tierra y la calle pavimentada que conducen al ejido.
Le llamamos al único que puede resolver esto: el padre Prisciliano Peraza. Le explicamos que iremos esta mañana en un carro con estas características y estas placas, a El Sásabe, que si sabe cómo cubrirnos, por favor lo haga. Que si se le ocurre cómo avisar que vamos a ver migrantes y no sembradíos, por favor lo haga. Él solo responde: “Sí, sí, déjenme ver qué hago”.
Aquí todos tienen el teléfono del jefe de los halcones, a quien hay que avisar para ir a El Sásabe, o llamarlo para que mande a uno de sus esbirros a traer la cuota por cada migrante. El padre lo tiene, y eso no significa que sea su cómplice o su amigo. Solo significa que Prisciliano vive en Altar, y aquí las reglas son así, sea uno un cura, pollero, transportista o alcalde.
Justo en la gasolinera, antes del desvío hacia El Sásabe, nos pasan el chequeo pertinente. El joven gasolinero, sin que hayamos mediado palabra con él, nos saluda.
-¿Los periodistas, no? ¿Van a El Sásabe? ¿A ver el paso de migrantes? Bueno, vayan por la calle del Sáric, está más buena que la de tierra.
Este es el primer halcón, ya nos lo habían advertido. Estamos cubiertos. El narco sabe que vamos y nos ha dado instrucciones de por dónde ir. Por el Sáric: 47 kilómetros de pavimento y 22 de tierra.
Queremos visitar al Beta para saber cómo se ejecuta la frase “protección a migrantes” en medio de una dinámica tan descabellada. Poco tardaremos en responder nuestra pregunta: no se ejecuta.
En la base Beta hay cinco elementos. Es la única base que no tiene personal fijo. Llevan a betas de todo el país a habitar durante un mes esta unidad. Por una razón sencilla: nadie quiere establecerse en El Sásabe. Nadie quiere traer a sus familias. Cuando su turno termina, a las 6 de la tarde, el comandante (que prefiere que omitamos su nombre) nos explica qué hacen:
-Nos encerramos en la base, y no salimos ni a la tienda. Muy peligroso es aquí, y mejor no darse color.
Negociamos con él un recorrido por las rutas de paso, y no tardamos mucho tiempo en darnos cuenta de que es inútil. Nos ofrecen llevarnos a La Pista, una zona de cruce ya en desuso, que está como a una hora por brecha enfilando hacia el muro. Nosotros queríamos ver otros sitios, puntos reconocidos de paso de droga y de migrantes. Queríamos meternos en el embudo, pero su respuesta fue tajante.
-Comandante, ¿no podemos ir a La Sierrita, El Chango o La Ladrillera, por donde sí pasa gente? -No nos dejan pasar ahí. -¿Quién no los deja? -Usted ya sabe, por aquí hay mucha gente que anda en negocios pesados.
I ncluso nos dicen que ya no pueden ubicarse en El Tortugo, un lugar a media calle entre Altar y El Sásabe donde antes se pasaban todo el día, deteniendo a las camionetas y contando migrantes, advirtiéndoles del clima y los animales del desierto. Los quitaron de ahí. Una fuente de confianza de Altar me aseguró que más bien les ofrecieron un mejor trato. Según su versión, los Beta por tradición cobraban 200 pesos a cada camioneta. A los narcos no les gusta que nadie los imite, y le hicieron una oferta irrechazable a los Beta: no los queremos volver a ver en El Tortugo, nosotros les vamos a pasar una cuota mensual a ustedes. Punto. Dos transportistas confirmaron esta versión.
Antes de irnos, los Beta hacen un esfuerzo por darnos algo para ver, e instalan un punto de conteo de migrantes a la entrada del ejido, lejos de El Tortugo. Una cachetada de realidad, una pequeña muestra que responde a la pregunta que he escuchado decenas de veces: ¿Qué le pueden sacar los narcotraficantes a los pobres migrantes?
Llegan dos camionetas, una con 15 migrantes y otra con 23 viajeros apretujados en su interior. Solo hace falta multiplicar. Los narcos han ganado, en 15 minutos, casi 2 mil dólares por la cuota de los 700 pesos y sin traficar ni una hebra de marihuana. El sueldo de uno de sus sicarios en solo un cuarto de hora. Y los coyotes, ni hablar. En esas dos camionetas llevan una mina de oro. Llevan 84 mil dólares que cobrarán del otro lado si logran pasar a sus indocumentados, y contando que ninguno sea centroamericano. El resto de la tarde y, sobre todo en la noche, decenas de camionetas atascadas seguirán pasando por este punto, como cada día.
Cerca de Juárez, lejos de Juárez
A 40 minutos de Altar está otro de los nombres más mencionados en la frontera: el pequeño pueblo de Naco, con sus poco menos de 5 mil habitantes y la aridez que lo rodea. Este fue otro de los puntos álgidos que surgieron a finales del siglo pasado. Una población donde ya no se cultiva nada. Aquí se trabaja de burrero o de coyote, o se tiene un pequeño hostal para migrantes o un comedor económico.
Naco sigue siendo punto de llegada tanto de los que van a pasar como de los que vienen deportados. Es una de las garitas por donde lanzan a los desorientados mexicanos hacia un país que muchos casi no conocen. El problema es que, desde hace dos años, Naco, con poco menos de 40 kilómetros de frontera, se convirtió en un cuello de botella demasiado flaco, y los narcos volvieron a hacer de las suyas e impusieron sus reglas: por aquí, por el cerro de Guadiruca, por donde solo se camina dos noches para llegar al pequeño pueblo estadounidense de Sierra Vista, ya no pasa más que droga. Y punto.
Ahora, Naco comparte ruta con Altar. Sigue recibiendo migrantes a los que, por una cuota aún más alta que la de aquel pueblo que linda con El Sásabe, empaqueta en camionetas y los lleva a la ruta altareña.
Benjamín es un juntador reconocido en Naco. Se la pasa merodeando la pequeña garita de donde salen los deportados a la espera de que caigan clientes que no puedan concebir su vida en su país natal y decidan devolverse inmediatamente por las malas a Estados Unidos. Me le acerco, y se muestra dispuesto a conversar. Un juntador, en estas zonas, no se reconoce como delincuente, sino más bien como un obrero necesario dentro de una estructura comercial que les resulta de lo más normal.
-Dicen que aquí está fea la pasada. -De la chingada. -Muy vigilado está del otro lado. -No, no es eso. Sí vigilan mucho, pero aquí en la ciudad. Allá, por el cerro, por donde nos aventábamos, bien tranquilos pasábamos. Lo que pasa es que hoy los señores ya no nos dejan darle por ahí, porque mucha carga con burreros están mandando. Entonces, nos toca irnos a Altar a buscarle. -Y eso aumenta las cuotas, supongo. -Pos ni modo. De 3 mil dólares estamos pidiendo ahorita, porque hay que trasladar a la gente a Altar.
En Naco, algunos juntadores que no cuentan con la capacidad para el traslado de los migrantes a la zona de El Sásabe han optado por hacer secuestros exprés de los viajeros. Asegurándoles que los llevarán al otro lado, pero metiéndolos, a fin de cuentas, a una casa de seguridad, desde donde les sacan la información para exigir a sus familias en Estados Unidos 500 o mil dólares en depósitos rápidos.
Esta es una muestra más de cómo la frontera sigue mutando en un embudo más pequeño. Una ruta deriva en otra que ya está saturada de narcotraficantes y coyotes y que, poco a poco, se cierra más.
Continúa el viaje. Tras dos horas de carretera, llegamos a Nogales. La única ciudad sonorense que da el beso fronterizo a su par y homónima estadounidense. Aquí solo venimos a reconocer el terreno, porque la dinámica de aislamiento de los migrantes hacia las rutas alejadas de las vías del narcotráfico funciona de la misma manera que ya lo hemos visto en cada punto que hemos pisado en este recorrido.
Nogales aporta agravantes a la situación. Aquí, la colonia Buenos Aires es la que flanquea la zona urbana del muro. La más peligrosa de todo Nogales. Lugar de habitación de narcomenudistas y burreros que, cayendo la noche, empiezan a lanzar pacas de marihuana hacia el otro lado, para atraer a la patrulla fronteriza y dejar los cerros libres, para que los verdaderos cargamentos se adentren en camionetas a toda marcha. En esta colonia dominan también los de la pandilla de Los Pelones, en franca guerra contra la de Los Pobres. Muchachos menores de edad, pero con armas de fuego y dispuestos a matar por unos dólares con tal de demostrar que valen para ser reclutados por algún cártel.
Quien nos recibe es el comandante Henríquez, jefe del Grupo Beta más afamado de la frontera, por su orden y disciplina. Henríquez fue militar y policía judicial en esta zona, pero su cuerpo se convirtió en prueba de lo que ocurre en esta línea divisoria cuando se metió, hace 14 años, al grupo de atención a migrantes. Por andar en las rutas de paso, buscando viajeros, ha recibido tres disparos. Uno en el pecho, otro en el abdomen y uno más que le destrozó la espinilla de su pierna derecha, que ahora es de metal. Los narcos le atinaron en el pecho, y los bajadores de migrantes se encargaron de las otras cicatrices.
Enrumbamos hacia el arroyo Mariposa, un río seco de tierra árida, por el que todos los que van tienen que pasar. A los dos lados del arroyo se levantan los cerros cafés y las hondonadas que los dividen, haciéndolos parecer una serie de fábricas. Exactamente iguales hasta que la vista se pierde. Desde aquí se ve el muro terminar y dar paso a una zona donde solo es posible ingresar a pie.
En 15 minutos, la pizarra dibuja a todos sus actores. Llega una Suburban negra de la que bajan 15 migrantes, su pollero y un burrero. Todos llevan el mismo camino. Van hacia el pequeño pueblo de Río Rico, ya del otro lado, a tres noches de caminata. Desde la copa de uno de los cerros, atrás del muro, una patrulla estadounidense vigila el movimiento, y de este lado, dos halcones del narco vigilan a la patrulla. Hoy será día de despacho de cargamento. Todos contra todos, y los migrantes en medio.
Los migrantes suelen caminar por estas tierras áridas y sueltas, hasta llegar al cerro de El Cholo y desde ahí internarse, para dejar libre la mejor ruta a los narcotraficantes y sus vehículos todoterreno. Por eso a los Beta les cuesta tanto recuperar los cuerpos que quedan en el camino, porque tienen que extraerlos de zonas inhóspitas: fracturados que murieron de inanición, migrantes que fueron baleados por los bajadores, bajadores que fueron asesinados por los narcotraficantes.
-Es imposible saber cuántos han muerto. A veces ya solo encontramos cráneos, porque los animales rápido les quitan la carne -explica el comandante Henríquez.
Hemos logrado acelerar el recorrido, porque la frontera se imita a sí misma, y ya solo vamos recogiendo las pequeñas particularidades que hacen peor una zona que otra. En unas cuatro horas de carretera llegaremos a Agua Prieta, siempre en Sonora. El punto más cercano a Ciudad Juárez, la ciudad más violenta de todo el continente, con tasas de 12 homicidios diarios entre una población de 1.7 millones de habitantes. En Agua Prieta se acaban los puntos de cruce de esta mitad de frontera, la más utilizada, la que tiene más embudos repartidos. Más allá, solo queda Puerto Palomas y el pequeño ejido de Las Chepas, que por su cercanía con aquella urbe que vive una guerra entre cárteles desde hace dos años, por estar a solo una hora de Juárez, murieron como puntos de cruce, y ya no hubo posibilidades de reanimación.
Es una regla fronteriza para los coyotes. Aunque se esté cerca de Ciudad Juárez, no se puede entrar en la zona de Ciudad Juárez, porque ahí no hay por dónde para los migrantes de a pie. A lo mucho, para algún afortunado que pague los 3 mil 600 dólares por una visa falsa, y entre a El Paso si los aparatos de la migra estadounidense no detectan el timo. Un pago por adelantado y sin ninguna garantía.
Agua Prieta es un sitio atrapado entre la definición de pueblo y ciudad. No deja de ser uno y apenas empieza a ser lo otro. Casas de una planta y un estilo que parece haberse ambientado en alguna escenografía hollywoodense. Tiendas de botas vaqueras, rótulos con forma de llaneros fumando un cigarrillo, cantinas con luces de neón silueteadas como cactus que relampaguean a punto de morir, carretas que avanzan entre los vehículos que recorren las calles de dos carriles de Agua Prieta.
Todavía a finales del siglo pasado, aquí había jardineros que pasaban por la zona urbana, trabajaban en las casas de Douglas -al otro lado- y volvían a las 6 de la tarde a cenar con sus familias. Los patrulleros de la migra estadounidense los conocían, y les levantaban la mano como saludo cuando los veían pasar. Ahora, por ese sitio donde los vecinos de este sur se iban a su norte, hay muro. Barrotes de acero de más de dos metros, reflectores y cámaras de vigilancia. Ya nadie saluda a nadie. Los atrapan.
Como cuentan los Beta de esta zona, Agua Prieta se caracterizó en el primer lustro de este siglo por ver internarse en el desierto a grandes grupos de migrantes guiados por sus coyotes. Cuando los guías descubrieron las facilidades de esta zona, se apresuraron, sabedores de que pronto tendría la misma suerte que las otras rutas que abrieron, a pasar grupos numerosos, todos de una vez. Como pastores que saben que la lluvia está por venir y corren a meter a todas sus cabras al establo.
Fue en la zona de Douglas, espejo de Agua Prieta, donde dos patrulleros se quedaron con los ojos cuadrados cuando vieron por el llano una marcha de 80 migrantes a finales de 2008. Fueron necesarias 10 camionetas para trasladarlos a las celdas de detención a todos, mientras un helicóptero y varios jinetes vigilaban que aquella multitud no echara a correr.
La fiesta empezó a decaer por dos sucesos ocurridos uno hace cuatro meses y el otro hace tres. Otra vez el narco estropeándolo todo. El primero fue una camioneta que, en su huida de los patrulleros que lo seguían, no logró saltar por la rampa que había instalado sobre la barda contra vehículos y se quedó atorada en la línea divisoria, balanceándose en su intento por volver a México. Los tripulantes cumplieron la regla dictada por sus patrones: si no es de la mafia, no es de nadie, y prendieron fuego al vehículo, mientras disparaban al aire para ahuyentar a sus acechadores.
La segunda ocurrió cuando dos burreros fueron detenidos por un patrullero, que los confundió con migrantes y no pidió refuerzos. Bajó solo de su todoterreno, tanteando el mango de su pistola. Uno de los burreros logró alcanzar la escopeta que el incauto agente dejó en el asiento delantero de su carro. Lanzó disparos al aire, desarmaron a su captor, se burlaron de él y huyeron con sus armas. El patrullero fue despedido por violar el protocolo de actuación. Por confiado. Y Washington recibió otra carta, pidiendo a 40 elementos de apoyo, que ya deambulan por la zona.
Son las 5:30 de la tarde, y paseamos por la zona de cruce, a unos 15 kilómetros de la ciudad, aquí por el puente verde. Otra vez cerros cafés y llanos mustios llenos de matorrales de espinas. Estamos a 200 metros del retén militar de la carretera, ocultos de la vista de los soldados por la curva que describe el pavimento a esta altura.
De repente, uno a uno, aparecen 15 migrantes con su pollero. A toda prisa, se alejan del retén, se internan en lo mustio. A los pocos minutos, otro grupo: 24 migrantes corriendo tras el primer equipo. Cinco minutos más y ¡sorpresa! Otro grupo, esta vez de 30, todos al trote, como guarniciones militares. No nos prestan atención y siguen de largo, hasta que los vemos como pequeñas hormigas dividirse allá arriba del cerro. Toman posiciones para esperar que la noche caiga de una vez.
Se trata de tres grupos diferentes, de tres polleros distintos, que se meten por el pequeño rayo de luz que todavía les queda. Y corren para no ser vistos por los militares, que suelen corretearlos sean mexicanos o centroamericanos. Se meten casi en las narices de los guardias, arriesgándose a ser extorsionados o detenidos, pero salvándose de que los narcos o bajadores merodeen el área. Violan todas las reglas de un buen pollero: no se lleva a grupos de más de ocho, no se viaja a la par de otros grupos, se les da al menos un día de ventaja, no se pasa tan cerca de los militares, la mejor ruta es la que menos utilizan otros. Pero hoy, la frontera no está para reglas.
Hoy, la regla es correr, apurarse, antes de que el embudo se cierre del todo, y solo deje espacio a los narcos. No importa que lo más probable sea que adelante los estén esperando, que desde ya los haya visto uno de los patrulleros de la migra que vigila con binoculares. No importa nada, solo cuenta intentarlo y correr.
|
||||||||||||||||||
Todo se va al carajo
Escribo esto mientras un tren desgarra su potente pito a unos metros de aquí. Ese horrible gusano lleva a unos 50 indocumentados centroamericanos prendidos como garrapatas de su lomo. Viajarán ocho horas y lo más probable es que cuando lleguen a la siguiente estación los secuestren.
SLIDESHOW
El inquietante silencio de la muerte
Por Toni Arnau
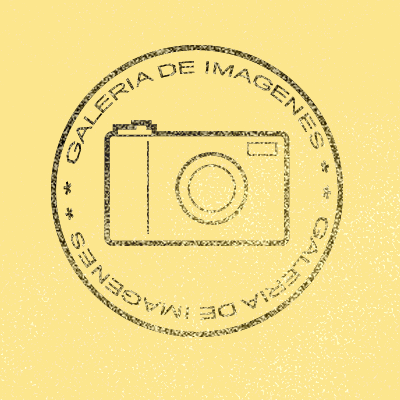
GUARDIANES DEL CAMINO
Aquí se viola, aquí se mata

CUADERNO DE VIAJE
El día de la furia
Por Óscar Martínez
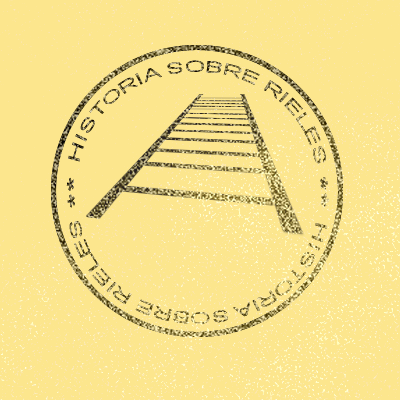
Sobreviviendo al sur
El sur de México funciona como un embudo para los miles de migrantes centroamericanos. Ahí, muchos de ellos declinan aterrorizados de su viaje a Estados Unidos. Secuestros masivos, violaciones tumultuarias, mutilaciones en las vías del tren que abordan como polizones, bandas del crimen organizado que convierten a los indocumentados en mercancía. Este es el inicio de un viaje. Esta es apenas la puerta de entrada a un país que tienen que recorrer completo.
El muro de agua
Nadie sabe ni de cerca cuántos cadáveres de migrantes se ha llevado el río Bravo. Este caudal que cubre casi la mitad de la frontera entre México y Estados Unidos suele arrojar cada mes algunos cuerpos hinchados. Enclavado entre uno de los puntos fronterizos de más constante contrabando de drogas y armas, el río, cumple su función de ser un obstáculo natural. Uno letal.