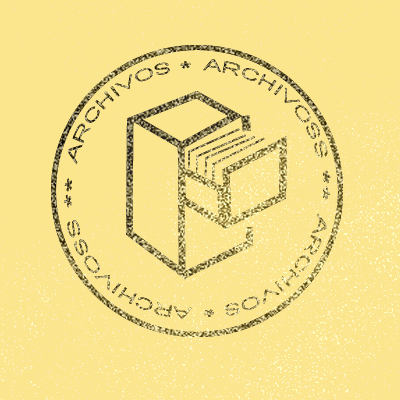| Reportaje |
El pueblo que no existe |
||||
| La guerra del narcotráfico en el norte de México hizo que Estados Unidos redoblara la vigilancia en la frontera. Los migrantes dejaron de pasar por Las Chepas y el pueblo perdió su principal sustento. Hoy tiene quince habitantes viviendo como espectros entre las ruinas de lo que hace apenas un par de años era un pueblo que prometía mejores días. | ||||
Texto: Óscar Martínez/Fotografías: Edu Ponces |
||||
Publicada el 10 de diciembre de 2008 - El Faro |
||||
Es como si hubieran dejado de existir. Aquí, en esta zona desértica de la frontera de México con Estados Unidos, la gente habla de esos pueblos como de un pozo vacío, de un campo yermo. Como hablar de allá donde no hay nada, de un lugar al que no tiene ningún sentido ir. Pueblos fantasma les llaman. La primera impresión es que tienen razón, que no hay motivo alguno para ir hacia allá.
Falta un kilómetro para llegar a Las Chepas, el más nombrado de esos pueblos. Apenas se divisan algunas manchitas blancas que podrían ser paredes, pero ninguna se acerca a parecer una casa. No se ve a nadie. Desierto de un lado y desierto del otro, dividido por la pequeña barda de acero que separa a Chihuahua de Nuevo México; a México de Estados Unidos. Esto es la nada, sólo interrumpida por el aletear de las golondrinas y el silbido del viento. Si no fuera porque el cerro indica que el camino está por terminar, sería fácil pasar de largo y dejar atrás Las Chepas, pero o esta dispersión de estructuras blancas son el pueblo fantasma o de plano ya desapareció.
Senderos de tierra bordean las casas derruidas, unas 50 ubicadas sin ningún sentido de colonia o asentamiento. El viento hace que las láminas a punto de zafarse golpeen el cemento. La puerta de una casa sin techo aletea y el polvo lo cubre todo como una capa fina, que se desprende con la ventisca para dejar que otra nueva se instale. Un ventanal roto, una iglesia abandonada, una escuela de un solo pabellón inserta en una espesura de pasto seco. Los sonidos son monopolio de la brisa. A simple vista, esto no tiene sentido. Habrá que volver a Las Chepas con más explicaciones y esas están en Ascención, la sede del municipio al que pertenece este pueblo fantasma, a dos horas en carro.
El secretario municipal de Ascención, Alejandro Ulises Vizcarra, es un típico chihuahuense del desierto: bigote espeso, botas vaqueras, pantalón de mezclilla y cinturón con una enorme hebilla plateada. Un hombre que sabe montar a caballo y que espera cada verano para participar en la gran cabalgata anual por el desierto. En la década pasada fue migrante en Estados Unidos, pero migrante con papeles. Supervisaba el embarque de productos en una empresa que exportaba a México. Vivió cinco años en Palomas, el pueblo con vida más cercano a Las Chepas. Vizcarra ocupa su cargo en Ascención desde el año pasado.
“Conozco de migración porque fui migrante”, dice. Sabe que sobre eso queremos conversar. “Es muy duro migrar en estos tiempos… Cruzar por estos desiertos es muy arriesgado”. Pero nosotros queremos hablar de los pueblos fantasma, y él los conoce bien porque pertenecen a su municipio.
“Sí, claro, el fenómeno de los pueblos fantasmas -reacciona Vizcarra-. La mayoría de sus habitantes se fueron a Estados Unidos. Se quedaron personas de la tercera edad que vivían de alguna manera, aunque no fueran polleros, del migrante que pasaba a intentar cruzar el desierto. Había mucho flujo, había qué vender, dónde darles alojo, comida. Uno vendía refrescos, el otro medicinas. De eso vivían, era una economía muy próspera gracias a los migrantes, de proveerlos de lo que necesitaban para pasar. Cuando desaparece el flujo, comunidades como Las Chepas quedan desiertas y sin ningún interés y la gente que queda ahí no se va porque es su propiedad, pero si no hay más gente que explote el campo se va a quedar como algo que existió”.
En Las Chepas aún vive gente, asegura Vizcarra. Adentro de alguna de aquellas estructuras todavía hay quien come y duerme.
Vizcarra también sabe que nadie volverá a incentivar la agricultura de Las Chepas. “El invierno es muy duro”, dice a manera de explicación. Todo lo que ahí se siembre terminará muerto por los vientos gélidos del desierto. Temperaturas abajo de los cero grados centígrados que marchitan todo lo que no sea un arbusto, un cactus o una plantación cuidada con esmero y tecnología.
Pero Vizcarra sabe que la decadencia de Las Chepas no comenzó con la desaparición de los migrantes. Que tampoco fue el invierno el que los espantó. “La extrema vigilancia que puso Estados Unidos en esta zona de la frontera a raíz de los atentados del 11 de septiembre hizo muy difícil la pasada. Todavía el año pasado había patrullas del ejército norteamericano vigilando la frontera con toda la tecnología del ejército. A comparación de los migrantes que se veían hace unos años, ahora no pasa nadie”.
Ni el 11 de septiembre ni las dos torres caídas ni Al Qaeda tuvieron mucho que ver en que se reforzara la vigilancia fronteriza en 2006. Pero es incómodo terminar la cadena de sucesos para alguien con un cargo público. Sobre todo si a quien se lo cuenta es a un periodista. Pero Vizcarra lo intenta: “Otro aspecto que influyó es la guerra que se desató en estos municipios por parte de los cárteles para poder controlar el paso de la droga. Prendió el foco rojo al gobierno de los Estados Unidos y aumentaron la vigilancia. Es una lucha por el control del territorio, por todo el paquete: cruce de drogas y de indocumentados, que generaban una derrama económica muy fuerte. Esta guerra se vive desde hace varios meses. Ya nadie quiere cruzar por aquí, ya incluso es difícil encontrar polleros en medio de esta guerra de las drogas. Las Chepas está por morir”.
El muro que guía hasta Las Chepas empieza en Palomas. Unos dos kilómetros de gruesos barrotes de tres metros de altura entre los que no cabe la cabeza de un niño, y continúa durante otras decenas de kilómetros convertido en una barda de acero de un metro de altura que impide el paso de vehículos. Aquí la palabra muro son sólo cuatro letras para decir: patrulleros, carros, sensores, cámaras de vigilancia, caballos, cuatrimotos, reflectores... y un muro.
En esta zona hay cuatro agentes del gubernamental Grupo Beta, que no hacen casi nada más que dar paseos por ahí, buscando algún migrante desorientado para darle agua y señalarle el norte y el sur. “Pero si para allá no hay nada que ver”, nos dice en Palomas uno de los dos agentes que hacen base.
El camino que lleva hacia “allá donde no hay nada” es una turbulenta brecha de tierra y piedras rodeada de desierto infértil del lado mexicano y del lado estadounidense, aunque en éste último hay un sembradío de chile que resiste al duro invierno gracias a los surtidores, abonos y máquinas de la familia Jonhson, propietaria de varias hectáreas de este traspatio de Estados Unidos.
Los 20 kilómetros ya se convierten en 45 minutos de recorrido. La vereda es como el caparazón de una tortuga, y un carro de ciudad como el que conducimos se destartalaría de abajo si pasamos de 10 kilómetros por hora. La camioneta (mueble le llaman aquí) de los Beta que hacía el recorrido por la calle nos pasa por el lado. Hacemos señas para que se detengan, pero parece que hubiéramos intentado espantarlos. Aceleran. A unos 15 metros frenan con violencia cuando ya confirmaron de reojo que no parecemos narcotraficantes. La conversación es breve, porque aseguran que no pueden hablar sin autorización y que no hay nada que contar: ni migrantes ni nada más que un pueblo fantasma por aquellos lados. Las Chepas.
Pero ahí hay gente, y ahora que lo sabemos vamos a buscarla. El ejido, oficialmente llamado Josefa Ortiz de Domínguez (una prócer mexicana, defensora de los criollos contra los españoles. Chepa es el diminutivo de Josefa), aún conserva unas 15 casas con estructura completa. Tocamos tres de esas puertas, entre escombros, antes de tener suerte.
La cuarta puerta la abre una anciana de más de 60 años. En el dintel de su casa aún hay campanita de aviso y un rótulo de Coca Cola. Evelia Ruiz mira de reojo por entre la puerta y pregunta qué deseamos. Queremos preguntar si ya todos murieron, si sólo ella queda, si han pasado migrantes. Pero apenas le pedimos un par de coca colas. “Creo que tengo alguna”, responde. Tenía cinco. Además, tres botellas de agua y unas 20 chucherías empacadas en plástico.
Evelia tiene 32 años viviendo en el ejido. Llegó aquí cinco años después de que en 1971 se fundara por decreto gubernamental. Entonces el gobierno ofrecía 20 acres de tierra a cada familia que llegara para incentivar la instalación de trabajadores agrícolas que le sacaran algo de provecho a esta caprichosa tierra. Evelia cuenta con frases parcas que antes, aún a principios de 2007, había siete tiendas. Que ahora sólo quedan dos y que venden “una o dos cosas a la semana”, a los Beta o a los militares que aparecen de sorpresa buscando narcotraficantes que hacen transacciones entre los escombros.
Dice que cuando los migrantes pasaban por aquí, en 2006 y aún a principios de 2007, su tienda tenía más productos y vendía en una jornada más de lo que hoy vende en un mes. Cuando se acabe lo que tiene por vender, advierte, cerrará la tienda. No parece confiar en nosotros. Al fondo, en una mesa, otra anciana nos observa. Es su hermana mayor.
El otro rótulo a la vista en Las Chepas es de Fanta, con un logotipo que esta empresa habrá dejado de utilizar hace algunos años. Está a cuatro cuadras de la casa de Evelia, frente a la escuela abandonada y a la par de una ruina de bajareque sin puertas ni techo ni ventanas. Tocamos unas 20 veces hasta que un viejo se asoma, con gesto de pocos amigos. Esta vez pedimos una botella de agua. José Ortiz, de 75 años, solicita tiempo para ver si le queda alguna.
Regresa. Abre la portezuela de madera y sale con la botella. “¿Qué buscan por aquí?”, pregunta sin cambiar el gesto. Le explicamos. “¿Migrantes? No, no quedan, se fueron. A veces pasa alguno por aquí, pero rara vez”. Le preguntamos cuánto le queda en su tienda... Nos interrumpe: “Esto no es tienda. Era. Yo vivo de mi pensión de jubilado y de vender algún borreguito en Palomas de vez en cuando, y voy vendiendo de a poco lo que me quedó de la tienda”.
Cuesta creer que siga vendiendo lo que le sobró de los tiempos de bonanza, porque estos se esfumaron hace ya casi dos años. “No, -explica- es que en junio de este año 45 militares se instalaron en la escuela, para cuidar que no pasaran droga, y entonces me surtí”.
Operativo Chihuahua le llama el gobierno a eso que llevó a los militares a habitar la escuela abandonada por los niños. Son apariciones repentinas de los soldados en puntos calientes, y ocurren debido a que, desde finales de 2005, el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, se quejó ante el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, de que había unas casitas del lado mexicano de donde salían narcotraficantes cargados y coyotes acompañados de sus grupos de indocumentados.
“Es un problema de seguridad pública”, calificó Baeza en aquel año a Las Chepas. Richardson, a la par en la conferencia de prensa, le dio la razón. A partir de entonces, y para el año 2006, las detenciones de indocumentados aumentaron en un 36% en la zona y se realizó un decomiso sin precedentes en la región: 125,000 toneladas de marihuana decomisó la Patrulla Fronteriza en los antes poco habitados y vigilados 240 kilómetros de frontera de Nuevo México.
“Ahora solo quedamos viejos por aquí”, dice José Ortiz. “16 viejos en Las Chepas. Antes aquí había vida, y se vendía bastante cuando pasaban los migrantes pa'l desierto”.
Las Chepas, en 1986, llegó a tener 486 habitantes, su máximo histórico. Se cultivaba sorgo, maíz, alfalfa y trigo, y había incentivos gubernamentales para los agricultores. Tanto así que Estados Unidos ofreció papeles legales a todos los pobladores del ejido. Esa fue la primera gran migración. Los más jóvenes aprovecharon y muchos terminaron trabajando de agricultores en el vecino campo de los Jonhson, pero aún quedó la mitad de la población. Entonces, ya en los noventas, la política de ayuda al campo se redujo una y otra vez hasta desaparecer. Las Chepas amaneció el Siglo XXI con unos 75 habitantes que se resistían a dejar de cosechar.
Pero el antes al que se refiere José Ortiz, apoyado en su portezuela de madera, es 2005, cuando la bonanza volvió con los migrantes centroamericanos y mexicanos que descubrieron esta ruta de paso y empezaron a llegar por cientos. Con su llegada, las tiendas volvieron a abrir y los agricultores consiguieron dinero para abono. Al ejido ese año volvió la fiesta de la cosecha y hubo una comida para celebrarlo, donde no faltó ni tortilla ni pan.
“Ahora dicen que este es un pueblo fantasma, porque sólo nos quedamos los que le tenemos arraigo a esta tierra. Porque nadie nos las va a comprar, y no queremos regalar o dejar que el viento se lleve lo que tanto nos costó. Ya nadie viene para acá. Sólo mire cómo está ese camino desde Palomas”, se queja. Hace dos años, hasta el camino lucía mejor. Un señor nacido en Michoacán, vecino de José, cobraba a los autobuses llenos de migrantes la entrada al ejido. Llegaban al menos diez cada día, con 60 migrantes cada uno, y el michoacano daba mantenimiento a la vereda. Ahora él es uno de las 50 cruces del cementerio del ejido, ubicado unos 500 metros desierto adentro.
“Hace un año lo mataron. Ahí en su casa lo llegaron a balear los de la mafia. Se ve que tenía negocio con ellos”, recuerda José, y se lamenta: “Ahora nadie le tira ni una aplanadita a esa calle”.
Preguntamos a José dónde hay más gente y nos indica cómo llegar a casa de Erlinda Juárez. Nos despedimos y le prometemos volver. La casa de Erlinda, de 68 años, es la que mejor estado conserva en Las Chepas. No es necesario tocar más de una vez. Erlinda ya espiaba desde la ventana. Damos las explicaciones y pasamos por la mirada de recelo habitual, hasta que nos invita a entrar y nos ofrece una taza de café.
Su comedor, empotrado contra la pared y junto a la ventana, recuerda a una casa de muñecas, con sus cortinas color pastel perfectamente recogidas para dejar entrar los rayos del sol que despiden el día. A media taza de café, regresa Ignacio, su marido, de 70 años. Llega sudado de recoger pacas de heno que luego intentará vender en Palomas. Erlinda no quiere hablar de los migrantes.
Dice que a “los chepenses”, como se define, los han acusado de ser traficantes de drogas y de migrantes, y que ellos sólo ayudaban a los que pasaban, dándoles unos zapatos como a aquel salvadoreño que llegó hace año y medio con los pies sangrando. O dándoles comida y auxilio como a aquella hondureña que vio cómo su compañera de viaje murió deshidratada en el cerro, bajo un sol inclemente y una temperatura de más de 40 grados centígrados. “Además este no es lugar para pasar a Estados Unidos. Con las tormentas de arena en invierno y el calor infernal de verano, no hay buena época, y la patrulla está todo el tiempo vigilando. Tienen un globo en el aire atrás del cerro, que vigila con cámaras, y tienen caballos y motos, helicópteros y patrullas allá en la interestatal”.
La Interestatal 10 conecta con Phoenix, Arizona, el estado vecino de Nuevo México. Los migrantes caminan 65 kilómetros de desierto para llegar a esa carretera desde Las Chepas bordeando los caminos principales. Es sin duda la mayor caminata de un migrante para llegar a una ciudad desde donde los coyotes lo pueden conectar hasta Los Ángeles, Houston, San Francisco... Pero a pesar de la distancia, tenía sentido la larga caminata antes de que Richardson se quejara de Las Chepas y un ejército de patrulleros cerrara esta válvula de paso.
“Además está la mafia”, advierte Ignacio. La mafia. Parece que en esta frontera siempre está la mafia, el narco, el crimen organizado. La mafia terminó con la charla y el café: “Vayan antes de que se oculte el sol, porque de noche aquí no camina ningún mueble, mucho ratero y maleante del monte anda vigilando y ese carro que andan no lo conocen y fácil se los bajan”, ordena Erlinda.
Emprendimos el camino de vuelta hacia Palomas, haciendo solo una parada para tomar una fotografía. A media vereda, hay una camioneta Pathfinder de color blanco. Está atascada frente a la barda fronteriza en un desnivel al margen del camino de tierra. Está destartalada, con las puertas abiertas e impactos circulares en el vidrio frontal. Está ahí desde el 6 de octubre de este año, cuando un Humvee del ejército la persiguió por sospechosa (como todo carro en esta vereda) y la Pathfinder no se detuvo. Los sujetos que iban adentro, al menos dos, lograron escapar, como consigna un diario local de aquel día. Los militares se toparon con la camioneta abandonada y adentro encontraron tres fusiles de asalto AK-47 con 21 cargadores extras, un lanzagranadas, dos escopetas, tres pistolas, dos granadas, dos rifles, 79 cartuchos para escopeta, 4,168 cartuchos para pistola y rifle, ocho chalecos antibala, diez cascos militares, una máscara antigas, nueve fundas de pistola y varios uniformes bordados con el logo de la Agencia Federal de Investigaciones. Si los migrantes se fueron, los narcos aún siguen por aquí.
Una patrulla de migración nos vigila desde el lado estadounidense, a pocos metros de la pequeña barda contra vehículos. Nos vamos.
La mañana siguiente estamos sobre el caparazón de tortuga trastabillando rumbo a Las Chepas. Barda, viento, barda, golondrinas, barda, viento, hasta llegar a la entrada del ejido.
Primero tocamos la puerta de José Ortiz. Nadie abre. Probamos donde Erlinda e Ignacio. Nada. Vamos donde Evelia y su hermana, y nadie. Todo es igual que la primera visita, cuando lo único que encontramos fue viento silbando y un caballo huyendo. Parece el día anunciado en que Las Chepas murió.
Pero no. El que murió hoy en la mañana fue Gonzalo Apodaca Ruiz. Murió de cirrosis 25 días después de que aquí mismo muriera su padre, Francisco Apodaca Ruiz. Una casa más ha quedado vacía en Las Chepas. Ya sólo quedan quince habitantes.
Gonzalo era uno de los dos jóvenes del ejido: tenía sólo 49 años. Su padre murió a los 79. A Gonzalo nadie lo había visto desde hace algunos días. Dicen que se encerró a tomar tequila, como solía hacer por temporadas, y nunca volvió a aparecer.
Los quince chepenses fueron a enterrarlo al cementerio y ahora regresan del desierto en las camionetas de los Juárez y los Quintana.
La camioneta que llega a casa de José Ortiz (el viejo de la tienda que ya no es tienda) es conducida por José Quintana, un muchacho regordete y alegre, con un bigote incipiente, que a sus 22 años es el único de verdad joven de todo el ejido.
Ayer, antes de irnos, nos saludó y platicamos un rato. Se quedó inmóvil observando de reojo la mochila verde que iba en el asiento trasero del carro con equipo fotográfico dentro. Nos veía y la veía, sin prestar atención a lo que le decíamos. Hoy que José Ortiz nos saluda y se entera de lo que hacemos, se acerca y con una sonrisa dice: “Ayer me parecieron sospechosos, porque los vi en ese carrito y con la maleta esa atrás”. Se echa a reír y nos invita a su casa a tomar un café.
La familia Quintana está compuesta por Arturo, el padre, de 63 años; Margarita, la madre, de 52 años, y el joven. El otro hijo no se quiso quedar, a pesar de la insistencia de sus padres, y vive en Palomas. Los padres de Arturo son fundadores del ejido, junto con Erlinda e Ignacio. Por eso, la casa donde tomamos el café y el traspatio donde descansa un borrego son propiedad de los Quintana desde 1971. Por eso también aquella casa de muñecas es de Erlinda e Ignacio desde ese mismo año.
En la mesa está también José Ortiz pero no habla. Es Margarita quien se encarga de desmentir todo lo que los demás nos han dicho, incluido José. No le gusta la mala fama. Las Chepas apareció en algunas notas de diarios mexicanos en 2006, cuando se intensificaron las medidas de vigilancia y los pobladores eran presentados como coyotes o incluso traficantes de drogas. “Aquí somos gente buena, que vivimos del ganado o de lo que nos envían, porque todos tenemos hijos en el otro lado (gracias a aquella regularización de los 80). Yo he aparecido como pollera (coyote) en los periódicos. Imagínese, si a mí me perturbaban los migrantes, porque dejaban basura y a veces eso se lo comía el ganado y se intoxicaba”, dice. Margarita es la más aguerrida de Las Chepas. Fue ella quien se puso enfrente de los tractores que en 2006 intentaron derribar el ejido por orden del gobernador de Chihuahua.
Arturo, su esposo, observa fumando cigarro tras cigarro. Él tiene papeles estadounidenses y trabaja como albañil o soldador del otro lado cada vez que el sindicato al que pertenece le deriva un empleo temporal con alguna compañía de allá. Le gusta hacer metáforas para explicarse. Es un hombre rudo del norte, que habla como si estuviera regañando. “Aquí lo que pasó es que le pusieron mucha pimienta a los frijoles, eso es lo que pasó, y pusieron a los militares del otro lado de la barda, y sólo se fijaron en Las Chepas, cuando hay otros pueblitos por allá”, refunfuña.
Sí, por allá hay otros pueblos: el ejido Los Lamentos, donde sólo queda don Pascual. Más allá siguen Sierra Rica y Manuel Gutiérrez, lugares de los que aquí nadie tiene noticias. Otros pueblos fantasma. La vereda para llegar hasta allá bordea el cerro y es inaccesible sin un carro doble tracción. Los chepenses recomiendan no ir porque eso sí es terreno de la mafia. “Y ese carrito que andan ya lo tendrán bien vigiladito los halcones de la mafia”, advierte Margarita refiriéndose a los vigías que controlan la zona.
Cuando en 2006 el presidente George Bush inició el operativo Jump Star, que terminará cuando este año se esfume, 6,000 militares de la Guardia Nacional reforzaron a la Patrulla Fronteriza en la vigilancia de la frontera. Desde entonces, y hasta hace pocos meses, los vecinos estadounidenses de los chepenses eran algunos soldados atrincherados en el cerro.
Ni Arturo ni Margarita ni José ni el joven nos parecen coyotes, y se los decimos. Es difícil creer que alguien de la edad de los mayores aguantara las caminatas con las que debe lidiar un coyote. El joven trabaja en la aduana de Palomas y parece demasiado bonachón como para cumplir el perfil.
A partir de nuestra pequeña explicación, y de repetirla un par de veces, los Quintana empiezan a contarnos más anécdotas y más verdades. “Sí, la gente sacaba su dinerito de los migrantes -explica Margarita-, había quienes trabajaban en los buses, otros teníamos loncherías (carritos de comida rápida). Llegaban hasta 300 migrantes diarios”.
Pero ante la pregunta de si quisieran que volviera el flujo de migrantes, Arturo toma la palabra: “No, no, muy intranquilo vivía uno”. Y su esposa complementa: “Los gringos se metían pa' ca a agarrar migrantes, los correteaban de este lado y eso es injusto, si uno no se puede pasar a su lado, pues”. Hubo intranquilidad, hubo muertos: migrantes muertos y un chepense muerto. “Era don Apolinar -recuerda ella-. Nosotros le alquilábamos esa casita de enfrente”. Enfrente hay uno de los escombros del ejido, cuatro paredes torcidas que solo contienen desperdicios y pintadas de algunos migrantes que durmieron ahí: “¡Desde Honduras hasta los Estados Unidos!”. Ella continúa: “Don Apolinar nos había avisado que un gringo se pasaba la cerca para amenazarlo, porque él llevaba migrantes para más allá del cerro, para que pasaran, de eso trabajaba. Un día, esto fue en 2006, se llevó a unos migrantes, pero antes pasó comiendo en mi lonchería. Al rato venían los tres muchachos de Honduras que se había llevado. Venían ofuscados, corriendo, y me tocaron la puerta. Me dijeron que un güero (blanco) grande y de ojos azules había matado a don Apolinar”. Ahora hay una cruz en el cerro, allá por donde lo mataron.
Terminamos el café y el hijo de los Quintana acepta acompañarnos al cementerio antes de que la luz se vaya, para fotografiar la tumba de Apodaca Ruiz. Llegamos hasta el cementerio por un camino peor que aquel caparazón de tortuga. Un puñado de cruces en medio de cerros y desierto. Oscurece cuando nos damos cuenta de que el carro está reventado, que el líquido de la transmisión hace un charco en el suelo, y empezamos a caminar hacia Las Chepas y a charlar con el joven.
Ahora que paseamos por el desierto, la confianza ha aumentado y el muchacho nos cuenta su forma de ver este pueblo fantasma: “Yo me quiero ir, pero mi apá no me deja porque dice que necesita ayuda aquí con la casa. Mi hermano ya vive en Palomas, pero lo dejaron irse porque se casó. Yo soy joven, y aquí hay puro viejo y no pasa nada. Yo necesito salir a tomarme unas cervezas, ir a un bar, estar donde haya vida, pues”. Palomas es un pueblo de carretera, con dos restaurantes grandes y cinco cantinas, calles de tierra y una pequeña plaza central, pero a la par de Las Chepas, Palomas es una compleja urbe.
Los Quintana nos dan posada esta noche, para que mañana intentemos reparar el carro que ya logramos remolcar con el mueble de Arturo. Cenamos frijoles con papa.
Arturo sirve tres tequilas y toma con nosotros. Ya más en confianza, seguimos preguntando si no quisieran que volvieran los migrantes a Las Chepas. Será el tequila o la certeza de ellos de que ya no los consideramos coyotes, pero esta noche sí escuchamos la verdad sobre este pueblo y sobre cómo lo de fantasma es un adjetivo que los migrantes con su partida terminaron de consolidar.
Arturo cuenta que a finales de 2005 su hijo no trabajaba en la aduana, sino que era motorista de uno de los autobuses que traían migrantes desde Palomas. “Se subían 60 por viaje -agrega el muchacho-, y pagaban 50 pesos cada uno (unos $5). Yo sólo gastaba 100 pesos en diésel, y me quedaba unos 100 por día, más lo que le daba al dueño del autobús”. Ahora gana $25 pesos el día como guardia de la aduana, y hace turnos de 48 horas continuas. Arturo sirve otros tres tequilas.
“Y a Margarita, ¿qué tal le iba?”, preguntamos. “Bieeen, muy bien”, canta Arturo con su acento norteño la respuesta. “Lo que te digo. Imagínate que en esos años (2005 y 2006), nunca había menos de 300 migrantes al día por aquí. A veces hasta 600 diarios. Algunos les rentaban cuartitos, otros tenían tiendas, como José Ortiz o Evelia Ruiz, y Erlinda y mi mujer vendían lonche (comida), y otros que ya se fueron trabajaban pasando gente o llevándolos al cerro. Esto parecía un mercado. Imagínate que cada migrante dejaba unos 15 o 20 pesos en el pueblo. Había días que mi mujer vendía 6,000 pesos en un solo día”, recuerda Arturo, y otros tres tequilas, los últimos de la noche, caen sobre la mesa.
“Si mi apá hasta compró una camioneta. ¿Verdad, apá?”, achispa la conversación el joven. “Sí, pero justo se terminó esto”, responde su apá. Cuando Arturo compró una camioneta Internacional en Estados Unidos, para ser transportista de migrantes desde Palomas hasta Las Chepas, ya casi llegaba 2007, y Richardson ya había pedido al gobernador de Chihuahua que detuviera ese servicio de transporte. El operativo Jump Star ya estaba avanzado. Los migrantes empezaron a escasear.
Arturo se arriesgó. Él gana $1,000 mensuales por trabajos en Estados Unidos que le van saliendo con el sindicato al que pertenece. Aún así, su hijo, que conducía una de estas camionetas, lo convenció de que era la mejor inversión que podía hacer con sus ahorros. “Si cuando estaba bueno, yo a veces entregaba hasta 7,000 pesos al día al patrón (unos $700)”, cuenta el muchacho.
Arturo cierra la noche: “Esto ya se terminó, y Las Chepas dejó de existir, ya ni en los mapas del estado aparecemos. Si ven a los migrantes por allá, pídanles que vuelvan”.
|
||||
Todo se va al carajo
Escribo esto mientras un tren desgarra su potente pito a unos metros de aquí. Ese horrible gusano lleva a unos 50 indocumentados centroamericanos prendidos como garrapatas de su lomo. Viajarán ocho horas y lo más probable es que cuando lleguen a la siguiente estación los secuestren.
SLIDESHOW
El inquietante silencio de la muerte
Por Toni Arnau
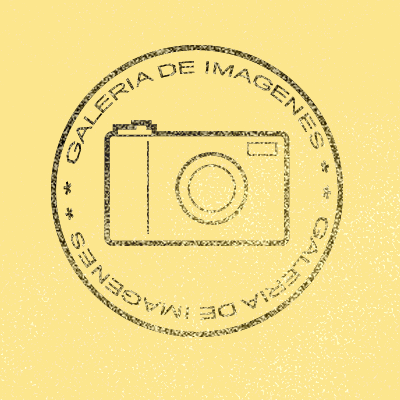
GUARDIANES DEL CAMINO
Aquí se viola, aquí se mata

CUADERNO DE VIAJE
El día de la furia
Por Óscar Martínez
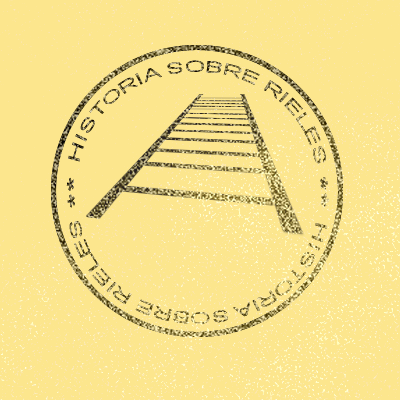
Sobreviviendo al sur
El sur de México funciona como un embudo para los miles de migrantes centroamericanos. Ahí, muchos de ellos declinan aterrorizados de su viaje a Estados Unidos. Secuestros masivos, violaciones tumultuarias, mutilaciones en las vías del tren que abordan como polizones, bandas del crimen organizado que convierten a los indocumentados en mercancía. Este es el inicio de un viaje. Esta es apenas la puerta de entrada a un país que tienen que recorrer completo.
El muro de agua
Nadie sabe ni de cerca cuántos cadáveres de migrantes se ha llevado el río Bravo. Este caudal que cubre casi la mitad de la frontera entre México y Estados Unidos suele arrojar cada mes algunos cuerpos hinchados. Enclavado entre uno de los puntos fronterizos de más constante contrabando de drogas y armas, el río, cumple su función de ser un obstáculo natural. Uno letal.