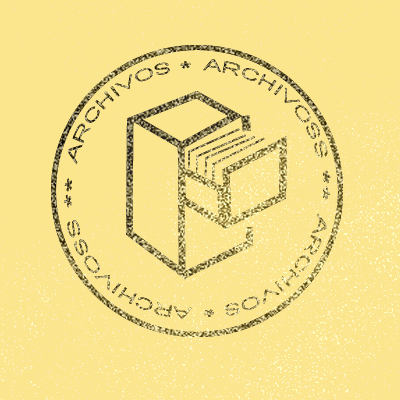| Reportaje |
Cuando el narco manda, los migrantes pagan |
||||||||
Hubo un tiempo en el que las balas, los secuestros de migrantes, los vehículos quemados, fueron la firma del narcotráfico en el pequeño pueblo mexicano de Altar, en el estado de Sonora. Corría 2007 y los señores de la droga se disputaban con los coyotes este pedazo de tierra fronteriza con Estados Unidos. Dos años después, un periodista regresa al lugar para hacer preguntas y contar el silencio, ese que dice que la batalla terminó y hay un solo ganador. |
||||||||
Texto: Óscar Martínez/Fotografías: Edu Ponces |
||||||||
Publicada el 05 de mayo de 2009 - El Faro |
||||||||
La última vez que conversamos temblaba, pero hoy no. Cuando hace poco más de un año nos reunimos en una habitación de hotel elegida por él, el Señor X tiritaba de nervios, se le quebraba la voz y ojeaba a cada minuto las persianas cerradas, como esperando encontrar tras ellas la silueta de un hombre y el pico de un fusil AR-15. Pero hoy está firme y sonriente. No se sobresalta con cada mínimo ruido y ya no pregunta si trabajo para los narcotraficantes.
Aquella primera vez que nos encontramos, montó todo un operativo que parecía excesivo que ocurriera en este pueblucho de la frontera entre México y Estados Unidos llamado Altar. “Tú llegas al hotel, tocas tres veces en la puerta de la habitación. Ven solo. A las 9 de la noche en punto. Yo abriré. Hablaremos 30 minutos, como hemos quedado, y después te subes a mi carro y yo te iré a dejar en una de las calles que están atrás de la iglesia. Esperas a que me aleje para caminar a tu hotel.”. Esas fueron las indicaciones que el temeroso Señor X me dio en mayo de 2007.
Hoy la cita ha sido a la misma hora, a las 9 de la noche. Hemos quedado en otro cuarto de otro hotel. No hay plan, solo juntarnos en la habitación. Llega puntual. Afuera, a pocas cuadras, el pueblo estalla en petardos para celebrarle la noche a la virgen de Guadalupe. Su noche, la del 12 de diciembre. El Señor X se baja de su camioneta con su camisa de botones negra, de típico norteño, con unos ribetes dorados en las muñecas, que se pueden ver cuando por un momento se quita la gruesa chamarra marrón que le cubre en este invierno altareño.
-Ajá, ¿cómo va a estar el baile?- pregunta para mi sorpresa un hombre que yo esperaba entrara espasmódico al cuarto.
-Ya sabe -le contesto- quiero que hablemos de lo que hablamos la otra vez, de los migrantes y sus problemas con los narcotraficantes. Quiero saber cómo han cambiado las cosas desde entonces.
La primera vez, cuando viraba el cuello buscando las siluetas de sus asesinos, 300 migrantes mexicanos y centroamericanos que intentaban cruzar ilegales hacia Estados Unidos habían sido secuestrados en alguna ranchería de algún narcotraficante de la zona hacía unos pocos días. Nadie más que Prisciliano Peraza, el párroco del pueblo, sabía de ellos, porque había logrado liberar a unos 120 tras negociar con uno de los narcotraficantes, del que nadie pronuncia el nombre, pero de quien hasta el número de celular tienen. Le dieron a aquellos que tenían los tobillos rotos por el impacto de un bate o heridas profusas en sus cuerpos. “Del resto -dijo el cura- no sé nada, no me los quisieron dar”.
Por grupos los fue sacando, en camionetas, y luego prefirió no dar más detalles de aquello. Los liberados se perdieron. Regresaron a sus casas o huyeron hacia otro lugar en la frontera. Nadie denunció nada. Ningún expediente se archivó en ninguna comisaría. Y nadie ha vuelto a saber nada de los que se quedaron en aquel rancho.
Así de sencillo: si aquí el narco, alguno de ellos, uno del que nadie pronunciará el nombre, no quiere entregar a 180 migrantes, no los entrega. Y punto. Y ahí terminó el baile.
Al que sabe no le tiembla la mano
El Señor X es quien más sabe cómo se cuecen los frijoles en Altar. Es alguien que, desde hace ocho años, se entera de todo, por trabajo, por costumbre, por sobrevivencia. No es narco. A pesar de su gran camioneta todoterreno y los bordados dorados en las muñecas de su camisa negra de botones, no es narco. Sin embargo, el trato que hicimos en mayo de 2007 fue que no podía revelar quién era ni qué trabajo tenía ni de dónde era ni cómo se veía ni cómo lo encontré ni nada de nada. “Nada de nada”. Así dijo. Y convenimos en bautizarlo como Señor X.
Aquel día de mayo de 2007, los narcos -así, los narcos, sin nombre- habían secuestrado a varios migrantes que viajaban en diferentes autobuses y camionetas que iban hacia El Sásabe, un ejido perdido en el desierto. En ejido justo frente a los cerca de 20 kilómetros de muro que el gobierno estadounidense empezó a construir a finales de 2007, en esta, la principal zona de cruce de indocumentados hacia Estados Unidos.
Los secuestraron porque ese era día de despacho de burreros, día de envío de una importante carga -un paquete bien ponchado- y estaban hartos de que los migrantes les calentaran la zona. Los burreros son hombres, jóvenes siempre, entre 16 y 28 años, que se encargan de echarse al lomo 20 kilos exactos de marihuana, y trasladarlos a pie hasta algún lugar del desierto entre Arizona (Estados Unidos) y Sonora (México) donde otro empleado de los narcos lo recoge, para distribuirlo a los vendedores del gran mercado mundial de la droga. El gigante del norte. El gabacho. Estados Unidos. Un burrero, por la caminata de dos o tres noches se echa a la bolsa $1,500 exactos.
Calentar la zona -crisparla, chingarla- significa llamar la atención: de la Patrulla Fronteriza estadounidense, del Ejército mexicano. Y cuando los guachos llegan no es a preguntar, sino que se arma la balacera. La última batalla no ocurrió hace mucho. Fue hace apenas un mes cuando militares y obreros del narco se tiraron plomo justo en el desvío que lleva hacia El Sásabe. Dos de los malandros están ahora tras unos barrotes en una celda de la penitenciaría de Nogales, a tres horas de Altar.
Lo que enoja a los narcos es que los migrantes llamen tanto la atención que obliguen a las autoridades a meterse en sus rutas, a hacer algo ante una situación que, en diferentes proporciones, ocurre a diario, pero que se puede obviar si nadie calienta la zona.
El Señor X escucha mi respuesta sentado en la cama del cuarto doble, frente al espejo del armario y con las botas posadas sobre las baldosas café con leche. Escucha que quiero hablar de lo que ya habíamos hablado un año antes, sobre los narcos y los migrantes, y espero que entonces empiece a temblar. Que comprenda que aquí vamos a platicar de los más sombrerudos de este desierto, de aquellos que, si te les enfrentas, te convierten en una masa morada coronada con un tiro de gracia y abandonada entre cactus.
“Sí -dice-, échele”. No tiembla. Y, con la duda de por qué no sufre con estas preguntas, conversamos. Ya no solo contesta con monosílabos o frases cortas, como la vez anterior. Es otro Señor X, diametralmente opuesto al de 2007:
-Recuerdo que los narcotraficantes estaban cobrando a los transportistas 500 pesos (unos $45) por migrante que llevaban a El Sásabe, y que ese dinero lo pagaban los mismos migrantes. Recuerdo que si los transportistas mentían sobre el número de migrantes que llevaban, los narcos les quemaban las van (camionetas) y a veces secuestraban a la gente, para obligarla luego a llevar una carga de droga al otro lado como pago por su libertad. Recuerdo que vi tres van quemadas en el camino de tierra que va a El Sásabe. ¿Eso sigue así?- pregunto.
-Sí- responde, y sostiene la mirada.
-Entiendo, por lo que me han contado esta tarde, que los narcos piensan incrementar la cuota.
-Mira, cuando pegan, pegan, y en este negocio pegaron, y sembraron el terror, y consiguieron cobrar su cuota, y ahí se van a quedar. Así está siendo en todos lados, están poniendo cuotas, solo que aquí ya es fija. Y los de las vanes están más tranquilos pagando sus cuotas. Dicen que así se sienten mejor, que las reglas son claras, que ya saben qué hacer. Saben que tienen que pagarles a los mascaritas, y no pasa nada-. Se acomoda en la cama y se mantiene impávido.
Los mascaritas son los encargados de llegar hasta donde los conductores de las van, que se estacionan frente a la plaza central de Altar, frente a la iglesia, frente a la alcaldía de este pueblo de 8,000 habitantes. Quince camionetas, una tras otra, con sus conductores esperando que se llenen. Veinte migrantes por cada van, o estas no dan ni una vuelta de rueda. Les llaman los mascaritas porque se esconden con pasamontañas negros. Empleados de cuarta del narco, encargados de contar a los migrantes que abordan cada van y recoger los 500 pesos por cabeza. Meterse en la bolsa los 10,000 pesos (unos $850) por van, y llevárselos al patrón, que a su vez tiene otro patrón, y otro, hasta que llegan a la bolsa del narco proveedor que reparte. Mascaritas les llaman el Señor X, el párroco Peraza y hasta las viejitas que venden carne asada en salsa de chile morita frente a la plaza, porque todos los ven llegar con sus máscaras, sin ninguna otra precaución ni temor.
-Pero lo veo muy tranquilo- continúo, intentando entender su calma.
-Mira, es que cuando hablamos la otra vez, se acababan de venir para acá (los narcos). Ahora ya están más organizados que cualquier otro negocio, ya tienen cuotas, se la llevan en calma, se la llevan tranquilos, no quieren más, ya tienen su negocio. Ya tienen lo que quieren de los migrantes, y saben que los migrantes no les pueden dar más. Ya estuvo. Todo está tranquilo. Te digo que los dueños de las van dicen que están mejor con ellos, que están bien, que les cobren lo que les cobren, que ya saben cómo es el bisnes, y que funciona.
Entonces se hace comprensible la calma del Señor X. El cambio. Antes todo estaba acomodándose. Hubo que secuestrar, que pegar duro, para que el pueblo y los transportistas y los migrantes entendieran que la cuota iba en serio, que los 90 kilómetros que dividen a Altar de El Sásabe eran propiedad del narco, y que en sus propiedades se paga cuota o se deja el pellejo. Pero ahora no ocurre lo mismo. Ya todos entendieron quién manda y cuánto cuesta trabajar aquí.
No era lo mismo hablar de esto cuando todo se revolvía, que hablar ahora, porque ahora, los narcos, con todo y los paseos públicos de sus mascaritas, son un negocio como cualquier otro. Cada vez más, hablar de las cuotas del narco es como hablar del aumento del precio de la tortilla, que ha encarecido los tacos de res y repollo en el puesto El Cuñado.
Altar, que a pesar del dominio del narco sigue en la cima de esta romería, es una caricatura de lo que ocurre en esta frontera. Cuando las rutas de migrantes y narcotraficantes se cruzan, y siempre se cruzan, porque los dos buscan esconderse, unos a ellos mismos y otros a sus drogas, ocurre siempre lo mismo, desde que el río Suchiate divide a México de Guatemala: los migrantes la pagan. En Altar eso ocurría desde 2007, pero la gente estaba alarmada, había miedo, y ese miedo hacía pensar que algo podía cambiar, que los narcos todavía sorprendían, y que un día se volvería a una normalidad menos extravagante. Pero no, lo único que ha ocurrido es que los que eran príncipes se coronaron reyes.
Los transportistas lo advierten a cada migrante que llega en busca del servicio. Lo aclaran en plena plaza, sin bajar la voz: “Sí, voy para El Sásabe, pero tienes que pagarme 100 pesos a mí y otros 500 de cuota”. Y si el migrante pregunta que para quién es esa cuota, el transportista contestará de una de dos: “Es pa'l narco”. “Es pa'la mafia”.
Y aunque eso les moleste, porque ahora tardan varias horas en completar los sitios para el viaje, en encontrar a 20 migrantes que aún conserven 600 pesos en la bolsa, no se quejan. No queda de otra, hay que agarrarla como viene, como dice el Señor X. Ahora ganan menos, pero ya conocen qué hay que hacer para que no les quemen su carro ni les revienten la cara.
Algunos, como el taxista Paulino Medina, se quejan más. Otros, aún intentan pasarse de listos.
Cuando solo queda el berrinche
Paulino, a sus 53 años, siempre refunfuña. Desde que lo conocí en 2007, siempre se queja de algo. Que si aquí nadie pone orden, que si en Altar toda la gente es chueca, que los muy burros no entienden que si no dejan de chingar al migrante el negocio se va a acabar. La diferencia es que ahora tiene argumentos de sobra para hacer berrinche.
Paulino tiene 21 años trabajando en Altar. De tanto andar ruteando en su taxi, hasta fue nombrado secretario municipal de transporte. Cargo que le duró solo un mes. Por aquí anduvo Paulino buscando concretar su plan de coordinación entre narcotraficantes y motoristas de las van, para ver si se las dejaban de quemar. Pero no, a los narcos no les gusta que nadie les ande ordenando sus negocios. De eso se encargan ellos y solo ellos. Así, el improvisado carné del ex secretario de transporte solo sirvió para intentar organizar una reunión, porque, cuando resonó en los pasillos de la alcaldía, le mandaron a pedir el carné y hasta ahí llegó el cuento.
Nos juntamos en el puesto de taxis, tras la iglesia, al lado de la plaza central. Porta sus mismos lentes remendados, su bigote cenizo y unas botas vaqueras. Lo primero que suele hacer es contar una anécdota, y hoy no es la excepción:
-Si ya todos sabemos que hay que pagar, pero no creas, todavía queda gente que se cree muy bravilla y que se la llevan de que son más chingones que la mafia, más truchas. Mira, nada más hace dos semanas, el motorista de una van reportó que solo llevaba a 18 migrantes, y le pagó por ellos a los mascaritas. Cuando se fueron, el pillo metió a otros dos, pa' embolsarse 1,000 pesitos. No le salió la vuelta. En la calle a El Sásabe lo pararon los halcones -vigilantes del narco que gustan de portar un cuerno de chivo o un AR-15-. A ver, jijo de la chingada, cómo es eso de que llevas 20 si aquí nos han reportado que 18 traías. Noo, el amigo cuenta que se quedó helado.
Lo que ocurre es que los mascaritas entregan al conductor una palabra clave escrita en un trozo de papel. Pajaritos, por ejemplo. E informan a los halcones de que la clave pajaritos pagó por tantos migrantes. Los halcones se apostan en alguno de los cerros pelones que bordean la calle y paran algunas van al azar, para contrastar lo reportado por el mascarita con el número real de pasajeros. Si esto no concuerda pasa lo que Paulino sigue contando:
-Pues pa' que veas cómo está esto de normalizado, que hoy ya no te matan ni te queman la van, hoy solo buscan el bisnes, porque ya controlan la plaza. Vete, le dijeron, pero si no pagas 120,000 pesos en una semana, ya te iremos a visitar. Ahí está que al amigo le tocó vender la van pa' pagar.
Altar ha cambiado. Hay menos miedo, pero también menos trabajo. En mayo de 2007, Paulino hacía hasta tres viajes diarios a El Sásabe. Su destartalado Hyundai del 87 traqueteaba tres horas al día, una por viaje con entre uno y seis pasajeros, que costaba lo mismo sin importar el número de tripulantes: 1,200 pesos. El otro taxi de Paulino, el que en aquel entonces trabajaba Artemio, un viejo coyote retirado, también hacía la misma cantidad de corridas hasta el ejido fronterizo, y Paulino desayunaba huevos rancheros todos los días en el restaurante Las Marías, en plena carretera que parte en dos al pueblo, y dejaba algunos pesos de propina al joven mesero que aún atiende ahí.
Ahora, Paulino desayuna en su austera casa. También almuerza y cena ahí. Gasta lo mínimo, porque son tiempos de vacas flacas. “Mucha gente mejor se va, porque no le alcanza pa' la cuota, pero yo pienso que pa' qué, si en otros lados también van a poner cuotas, pues”, rezonga.
Altar es como un centro de negocios para los migrantes. Aquí consiguen al coyote que los cruzará. Los juntadores, encargados de convencer a los migrantes de que se vayan con el coyote para el que trabajan, recorren la plaza central cada día, intentando enganchar a los grupos de hombres, mujeres y niños que esperan asustados en alguna banqueta que algo ocurra. Los 50 vendedores de ropa, de gruesas medias en invierno y vísceras negras en verano, esperan que los que caminarán entre cinco y siete días por el desierto, hasta llegar a Tucson, Arizona, se aprovisionen en sus puestos callejeros. Los conductores de las 30 van aguardan igual que las 40 casetas telefónicas y los dueños de las 50 apestosas casas de huéspedes, que por 30 pesos te dejan un colchón roto y lleno de manchas en un cuarto sin ventilación donde entrarán al menos otras 15 personas. Los 30 puestos de comida y también las dos cantinas viven de los migrantes, igual que las 11 casas de cambio. Y hasta los ocho policías municipales de Altar, que nunca enfrentan al narco -ni mensos que fueran, dice Paulino-, utilizan sus revólveres .38 milímetros para extorsionar a los juntadores, y cobrarles 2,000 pesos semanales por dejarlos trabajar en la plaza.
Altar sigue siendo punto neurálgico en la principal ruta de los migrantes, pero no se salva del efecto dominó que ocurre desde Matamoros, en la costa Atlántica, hasta la violenta Tijuana en la costa Pacífica. Hay menos migrantes concentrados, se han dispersado más, y han encontrado otros puntos de cruce que antes no existían o no eran muy frecuentados. Lo que antes parecía un hormiguero alborotado ahora parece uno a la hora de la siesta.
Los 378,339 indocumentados que la patrulla fronteriza del sector de Tucson, espejo estadounidense de Altar, atrapó en el año fiscal 2007 se convirtieron en 281,207 en 2008. Eso, explicó Esmeralda Marroquín, encargada de comunicaciones de ese sector, significa que pasan menos, sí, pero también que han buscado nuevas zonas de paso.
Cuando en 2007 visité Altar, algunos comerciantes, coyotes y juntadores estaban trasladándose a Palomas, en el vecino estado de Chihuahua. Decían que ahí era el punto de cruce de moda, que por ahí había buena chamba, buen jale. En noviembre de 2008 visité Palomas. No encontré a ningún migrante. Incluso el Instituto Nacional de Migración está pensando en retirar a los cuatro agentes del Grupo Beta, de asistencia a migrantes, que tiene en Palomas, porque no encuentran a quién asistir, y las botellas de agua y las latas de atún se quedan embodegadas. “Esto se mueve”, dijo el Señor X. Y dijo bien.
Por eso se queja Paulino. Monta su berrinche porque en este pinche pueblo todo sube, menos los migrantes, que bajan, y con ellos, las corridas de sus dos taxis. Y lo que más le molesta, es que suban las cuotas.
-Si los descarados me cobran 1,500 por viaje a El Sásabe, y 1,700 pesos si llevo a más de cinco migrantes. Y nada de zafárseles, hay que ir a donde diga el mascarita, a que cuente a los que llevo, pa' que me deje ir en paz. Entonces, ¿qué infeliz va a tener pa' pagar la cuota y la tarifa del taxi?- refunfuña Paulino, que hace mes y medio que no manda ninguno de sus taxis al ejido.
Y su pregunta es pertinente: ¿qué grupo de migrantes va a lograr reunir los 1,500 pesos de la mafia, los 1,200 de Paulino y los 15,000 para el coyote? Algunos. Menos que antes, pero algunos. O no estuvieran hoy como garrobos al sol al menos 30 viajeros en la plaza central.
Sin embargo, la economía de Paulino se ha ido en picada. Son las 12 del día, y sus dos taxistas -él ya no trabaja ninguno- han hecho hoy solo un viaje cada uno. Desde que se levantaron con el canto de un gallo hasta ahora al mediodía, sus motoristas solo han conseguido llevar a dos señoras a sus casas en Altar, 50 pesos por recorrido, 100 pesos en una bolsa común que tiene que alcanzar para que traguen Paulino, ellos dos y la familia de uno de ellos.
Muchos coyotes de Altar, sabedores de que los migrantes vienen más pelados que el desierto, han optado por aumentar sus cuotas, $50 más a pagar allá, por algún familiar del viajero que resida en la Unión Americana, a cambio de que el coyote cubra de momento el pago a los mascaritas que llegan hasta las van a hacer sus sumas y sus multiplicaciones.
Por eso, asegura Paulino, los taxis ya no son opción para el migrante. Casi nunca vienen en grupos mayores a seis, y es difícil que se junten para pagar el taxi. Prefieren pagar cada quien sus 500 pesos y llevar la fiesta en paz, o dejar que su coyote se encargue de la cuota. Sin embargo, Paulino ha estado escuchando cosas. “Habladas que salen de aquí y de allá”. Y las cuenta, no sin cierta alegría.
-A ver qué chingados pasa, porque se está diciendo por ahí que van a aumentarles la cuota a las van, y que les van a pedir 1,000 pesos por cabeza. Y entonces sí que quién sabe cómo le van a hacer los pobres pollos (migrantes). Es que es normal, si tú vez que jalas un dedo y el otro no reclama, le vas a terminar jalando el brazo. ¿Y quién le va a andar reclamando a la mafia?
Lo que el Señor X dijo, de que “ya pegaron y ahí nomás se van a quedar”, puede no ser del todo exacto. Lo que sí saben es que nadie se opone a ellos. Lo que también saben, como explica el párroco Prisciliano Peraza, es que tampoco se opondrán si aprietan un poquito más.
Al amparo de la cruz
Los narcos mexicanos, de cualquier cártel (El del Golfo, de Sinaloa, de Juárez, de Tijuana o los aún misteriosos Zetas), son reconocidos por meter en ataúdes a policías, funcionarios de justicia, migrantes, militares y traidores, pero no a curas. A 5,600 ejecutaron en 2008, y ninguno llevaba sotana.
Eso le da a Prisciliano un margen para hablar que nadie más tiene por estos lares. No significa que pueda mencionar nombres o poner denuncias. Ya sabe cómo se baila en Altar. Es solo que puede quejarse con un poco más de detalle, y mencionar algunos nombres propios de lugares.
Cuando en 2007 conocí al párroco, la situación era tensa y el secuestro estaba fresco. El Señor X me contó que un funcionario de Altar había denunciado el secuestro ante la Procuraduría de Justicia de Sonora, el estado al que pertenece este pueblo polvoso. Tuvo las agallas de levantar el teléfono y llamar a la justicia. Poco tardó en enterarse de que la balanza y la espada en estas tierras solo el narco las tiene. Le llamaron por teléfono, le preguntaron que por qué acababa de hacer esa denuncia, y le advirtieron de que sí seguía de valiente se lo iba a llevar la chingada. Prisciliano sabe que estas cosas ocurren. Habla más que los demás, pero sin pasarse de la raya, que la cruz que le cuelga del cuello no lo hace intocable.
Nos encontramos en la casa parroquial, muy cerca de la plaza central. Prisciliano es el fundador de la casa del migrante de Altar, que pocos utilizan, porque casi no se publicita y está inmersa en el pueblo, en una de sus muchas calles de tierra. Sin embargo, él es más un cura de pueblo que un defensor de migrantes. Tiene a su cargo dos parroquias más de pueblos cercanos, y se la pasa metido en su carro, viajando a dar misas, confesiones, bautizos y primeras comuniones.
Antes de hablar le explico que algunas cosas de las que diga pueden ser fuera de grabación, pero él tiene sus límites muy claros, y no necesita prerrogativas.
-Yo entendí que no tengo que meterme tanto. Si logro que suelten a un migrante secuestrado, ya es suficiente para mí. Lo ideal sería que no existieran esos grupos, pero ni modo. Lo que menos quieren es que les traiga periodistas y que les caliente el terreno, no porque los vayan a agarrar, sino porque les aumentarán la cuota: 'Mira, hay una denuncia, así que te voy a tener que cobrar más'.
Se refiere, sentado en el sofá del salón de la casa, a que él, a su modo, puede hacer lo mismo que los migrantes: calentarles la zona a los narcos. Hacer sus operaciones más visibles, y poner a Altar en algunas páginas de periódicos. Y sabe que eso causaría que la mafia deba pagar más a las autoridades que los protegen. Claro, si Prisciliano les calienta la zona no le quiebran los tobillos con un bate. Al fin y al cabo, él es un cura, y si lo matan, ellos mismos se garantizan varias páginas en los periódicos. Aún así, el párroco conoce los límites. Da contexto, se guarda los detalles.
Prisciliano tiene una teoría, parecida a la de Paulino el taxista. Cree que aquí el hule se va a estirar hasta donde aguante.
-Sí, esto se ha normalizado, y nadie va a El Sásabe sin pagar cuota, todo migrante que quiera ir tiene que pagar, pero eso no quiere decir que aquí terminó todo.
Cuando el cura dice que nadie se salva del impuesto no es literal. Él sí. No paga, pero tiene que avisar. Muestra su celular en su mano derecha, y la agita de lado a lado, como diciendo que hay algo dentro de él. Y lo hay. El número de un empleado del narco, a quien el padre tiene que avisar cuando va al ejido, no sea que lo confundan en el camino con un listo que no paga cuota, y le regalen una lluvia de balas. Le pregunto, por probarlo un poco, quién es ese empleado al que llama: “No sé, solo sé que debo avisar a ese número”, responde con una sonrisa entredientes y ladeando la cabeza, como quien se divierte ante el ingenio de un niño. Y continúa:
-Tengo amigos que me han contado que están pagando cuota por seguridad de sus tiendas de abarrotes, y sí he escuchado de que quieren aumentar la cuota.
Aumentar los 500 pesos que cobran por migrante, y hacerlos llegar a 1,000. Eso es lo que ha llegado a oídos de Prisciliano. Y, escuchándolo, se puede entender el porqué. Un porqué que seguramente otros conocen, pero que no quisieron decir.
-Hace como cuatro meses había pleito territorial por controlar la zona. Se cobraran dos cuotas, porque operaban dos grupos (de narcotraficantes), hasta que hubo un zafarrancho, y unos se quedaron con la plaza. El grupo que ya estaba dominando desde antes tenía contactos con la autoridad. Les echaron a los soldados. No se supo mucho más. Dos meses duró la doble cuota. Y ahora, como los otros grupos se fueron, el que se quedó sabe que la gente se puede acostumbrar a pagar los 1,000 pesos, y andan viendo si la aplican de nuevo.
Ese grupo que se quedó es el de regentes del cártel de Sinaloa, el más poderoso de México, dirigido por Joaquín “El Chapo” Guzmán, uno de los más buscados por Estados Unidos. Como me explicó el Señor X, al menos seis narcos locales pagan a la organización de Guzmán para que les brinde protección y les deje regentar algunos kilómetros de frontera. Ese es el grupo que se quedó, parte de la estructura de los de Sinaloa.
Sin embargo, para Prisciliano, Altar no va a morir, porque esto es como todo lo demás, oferta y demanda:
-Ha decrecido el flujo en Altar, pero como en todos lados de la frontera. Estarán llegando unas 300 personas diarias (cuando un estudio calculó que en 2007 el flujo diario era de hasta 1,500 en buenos días). Lo que pasa es que muchos van directo a las casas de huéspedes, porque ya traen coyote conectado. La dinámica ha cambiado, ya no se quedan en la plaza como antes. Si ahorita vamos a una casa de huéspedes, te aseguro que está llena. Si vamos a El Sásabe, unas siete van cargadas nos van a rebasar; y si vamos en la noche, unas 30 van. Eso sí, mucho flujo se está yendo a Algodones, porque allá las cuotas son menores, y es un lugar que era poco explotado.
Algodones es un pequeño ejido cercano a Mexicali, que hace frontera con California. Está a unos 300 kilómetros al oeste de Altar, y no aparecía en el imaginario mapa de la migración durante el año pasado, pero hoy se ha puesto de moda, gracias a sus ventajas: el narco se está instalando ahí, por lo que las cuotas son menores, no hay que cruzar desierto, sino que cerros, donde los climas no son tan extremos como en el desierto, y el calor no achicharra y el viento no congela. Pros y contras.
Hace 20 días regresó Prisciliano de Algodones, de hacer un reconocimiento, y cuenta que nomás bajarse del carro, en la pequeña plaza del ejido, escuchó dos voces que se entrelazaban para decirle a coro: “Padrecito”. Los volteó a ver y los reconoció. Eran dos polleros de Altar: “¿Quiubo? ¿Ya se vino usted también pa'ca?”. Por eso, el párroco razona que si los narcos estiran demasiado el lazo, ellos mismos lo van a terminar aflojando:
-Recuerda que los grupos de polleros (coyotes) también son fuertes y organizados. Si ellos ven que aquí no les da el negocio, porque las cuotas son muy altas, van a buscar otras rutas, como Algodones, donde haya que pagar menos a la mafia. Y cuando se vayan, ya verás cómo habrá oferta y demanda. Los (narcos) de aquí terminarán diciendo a los polleros que les van a bajar la cuota, y ellos volverán. Así es esto. Siempre cambiante.
Oferta y demanda. Yo te extorsiono menos que aquel. Y al final de la cadena de cuotas, aumentos y rebajas, el que sale pagándola más caro es el migrante, al que se le cargan todos los impuestos por el mismo servicio. La misma caminada. El mismo desierto.
Los coyotes y juntadores, esos se adaptan. Pueden aumentar sus cuotas, o irse si la carne se dora más de la cuenta. Pero de momento, todavía está jugosa, y ahí andan rondándola en plena plaza los mismos de siempre: El Pájaro, El Metralleta y José, y uno que otro menos veterano, como Javier, el de Sinaloa, el que se sienta en mi mesa del restaurante frente a la plaza, al que llego luego de la charla con el cura.
La juntada y la burreada
Hombre de vida dura, como buen juntador. Ex convicto en Estados Unidos como el que se precia de tener una hoja de vida brava con la que presentarse por estos rumbos. Sinaloense de corazón, del estado de donde salen los meros meros. Me topé con Javier minutos antes, cuando cruzaba entre la iglesia y el quiosco de la plaza. Como suele ocurrir, me confundió con migrante, e intentó ofrecerme sus servicios:
-Ochocientos dolaritos y nos vamos, compa, anímese. Comida, ropa, cuarto, todo incluido, y nos vamos mañana.
Nunca son 800. Siempre son al menos 1,200, pero como buen vendedor callejero, un juntador tiene que saber engañar. Al fin y al cabo, ellos solo entregan al migrante en la casa del coyote, y este les da $200 por pollo enganchado. Ya el resto, lo de decirle al viajero que la cuota es más alta, no le toca a Javier, sino al coyote, que lo cuenta cuando tiene al cliente bien encerradito en su casa.
Javier llegó aquí luego de ser deportado a finales de 2007 de Estados Unidos, cuando terminó de purgar su condena de tres años en una cárcel de Texas. Lo agarraron llevando en la cajuela del carro 57 kilos de marihuana. Puso un pie en México y dijo: “Yo aquí no me quedo”. Preguntó, y le informaron de que la pasada estaba en Altar, y para aquí se vino. Solo que, sin familiares del otro lado que le echaran una mano, y ni un quinto en el bolsillo, se puso a trabajar en una pollería. Pero alguien con su expediente no tarda en encontrar otro trabajo mejor remunerado en este pueblo. Así, uno de los coyotes de Altar, al ver la pericia verbal de Javier, decidió hacerlo su juntador.
“Que no es el gran trato, porque la tajada para los tiras sale de mi bolsa”, se queja luego de sentarse en la mesa a ver de qué se enteraba, y darse por vencido y ponerse a hablar. En un pueblo de narcos, ser juntador es de los oficios más honestos que hay. Para que hasta los policías -o los tiras como les llama Javier- puedan extorsionarlos. Javier se suelta a platicar de su trabajo, sin más motivación que ir contando y ver si yo le cuento algo o le ofrezco algún negocio:
-Si esto no está bueno. Te digo que antes -y su antes terminó a mediados de 2008- había días en que hasta a 18 pollos juntaba. Ahora tengo más problemas para cubrir la cuota.
Él, como todos los demás, tiene que pagar 2,000 pesos semanales a la policía de Altar. Y suena a institución cuando apenas lo es: paga a esos ocho hombres que portan pequeños revólveres .38 para que entre ellos se repartan los billetes. El que no paga, no trabaja a gusto:
-Ahí te andan chingando, y no te dejan trabajar en paz. Te pasa lo que a Eliázar, que lo atoraron hace dos meses, por andar de chapulín. Lo tuvieron 36 horas encerrado, y no lo dejaron ir hasta que pagó la tarifa de quién sabe cuánto, porque yo prefiero pagarles semanal, porque para trabajar, en cualquier lado hay que soltarles lana.
Eliázar es un juntador que no pagaba a la policía, y al que conocí en aquella visita de mayo de 2007. Refunfuñaba de no tener para pagar la cuota policial, porque la plaza rebosaba de pollos. Al parecer, según cuenta Javier, se quiso pasar de listo -de chapulín-, hasta que lo encerraron, le cobraron quién sabe cuánto y decidió regresarse a su rancho de Sinaloa a recoger tomate con su primo. Eso me contó su primo por teléfono.
Y, como bien preguntan por aquí, ¿quién por uno? Las autoridades, está claro que no. En una breve conversación con el alcalde de Altar, Romeo Estrella, cuando le pregunté si sabía que sus policías cobran a los juntadores cuotas fijas por dejarlos hacer su trabajo ilegal, él le dio vuelta a la tortilla, y dijo: “Sí, eso lo sé, pero qué le voy a hacer. Si los juntadores les quieren pagar a los policías, yo no soy quién para decirles que no, es su problema”.
Javier, y los otros que rondan en la plaza, son la muestra clara de que en Altar, el narco dejó sentadas sus tarifas, las normalizó, pero no acabó con la migración. Siguen llegando hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, nicaragüenses y hasta algún ecuatoriano solitario. Hoy Javier está pendiente de su celular. Dice que porque fue a dejar a dos pollos donde el coyote, y está esperando que le avisen que ya está su pago listo. Si bien no ha juntado a los 18 de antes, no se puede quejar. Es diciembre, temporada baja, y ya lleva $400 en el bolsillo a la hora del almuerzo.
Terminamos el café, y nos levantamos de la mesa cuando un autobús, como hacen todos, para frente a la plaza. Javier, nervioso como es, aguarda a las puertas del autobús. Sale un grupo pequeño de migrantes, pero ya su coyote los espera. Javier sigue expectante. En algún momento se tendrá que vaciar el bus, ninguno viene solo con tres pollos. Dos pick up se estacionan tras el autobús, que empieza a escupir a jóvenes menores de 25 años. Unos 30 en total, que salen brincando y gritando, se suben en las camas de los pick up y estos salen disparados. Javier, al verlos, chasque los labios, deja caer la mano en desaprobación y murmulla un chingada madre, puro burrero.
En efecto, todos esos alegres muchachos que se bajaron brincando son burreros. Vienen de Sinaloa a ganarse $1,500 en cuatro días. Hoy dormirán en Altar, en diferentes casas donde los hospedan, alimentan y, al siguiente día, los cargan. Un pollero va para guiarlos en el desierto; y un vigía del narco, para dar fe de que si los burreros tiran la carga es porque se les atravesó la migra.
El paso de estas hormigas de la droga es el que condiciona si los migrantes pueden o no ir a El Sásabe. A veces, los mascaritas aparecen en el punto de las van, frente a la plaza del pueblo, no para cobrar, sino para advertir que ese día no se viaja. Que ese día, el que viaje calentará la zona, y al que lo haga, ya sabe lo que le pasará: algo que termina en tiro de gracia.
Y esas hormigas, como las más trabajadoras, van en fila todo el año, porque lo que hay que cargar es muy pesado. Solo en septiembre de 2008, la patrulla fronteriza del sector de Tucson decomisó 41,449 libras de marihuana. Y siempre se dice -lo dicen los patrulleros y los burreros- que lo que se decomisa es menos de lo que pasa. Si no, el negocio se vendría para abajo.
Al caer la tarde, a eso de las cinco, llego al albergue de la parroquia. Al pasar una media hora, 16 personas han llegado a la casa de acogida. Catorce son migrantes, dos son burreros.
Los burreros están hospedados en una casucha, yendo por la calle de tierra, como a unos 50 metros del albergue, donde, dicen, acaban de llegar otros 40 como ellos. Los de las pick up seguramente. Todos viajarán mañana a dejar la droga al otro lado. Hoy les han dado el día libre, y estos dos, ahorrativos, han decidido entrar al albergue, donde saben que dan cena a las seis de la tarde.
Mientras el estofado se calienta, ellos dos se juntan en nuestro círculo: el fotógrafo, un migrante de Veracruz que acaba de regresar deportado, tras tres días de caminata por el desierto, y otro mexicano que casi no ha hablado, que viene a intentar pasar.
El burrero mayor, de 23 años, casi no habla. Preguntó si alguien de nosotros andaba un churro de mota, y al ver que no, se encogió de hombros y calló. El menor, de 20 años, 1.60 de estatura, una gorra de los Red Sox que asoma bajo la capucha de la chamarra roja, habla sin parar. Cualquiera diría que va bajo los efectos de una generosa raya de cocaína. Tiene los ojos desorbitados, gestos exagerados y se expresa entre palabras y onomatopeyas: “La onda es aventarse, con huevos, y pac, pac, pac, darle, darle, pum, pum, sin parar hasta llegar”.
Ha venido a hacer su quinta burreada. Empezó a los 18, y vio que tenía más futuro burreando que recogiendo tomates en Sinaloa. Las anteriores incursiones a suelo estadounidense las ha hecho con los 20 kilos tradicionales. Tres caminadas de tres noches, y una dura, de cinco. Hoy, es de confianza del patrón, y va a ser de los pocos del grupo que lleve 35 kilos al lomo:
-Mañana nos empiezan a aventar, en grupos de seis y ocho. De noche, swiffffffff, que solo oyes el viento. Hasta llegar a la carretera 19, o a la reserva de los Tohono. Ahí solo pas, pas, la entregas y rruuum, sale en chinga la van que la mete hasta adentro del país.
Los tohono son los cerca de 15,000 habitantes de la reserva autónoma india Tohono O'odham, que en su dialecto significa personas del desierto. Viven en un territorio autónomo porque no son de ningún estado de aquel país, sino una población independiente, extraña en el sistema político administrativo estadounidense. Tienen su propia policía y sus propias leyes, y hasta la patrulla fronteriza debe pedirles autorización para ingresar en su territorio. Los narcos, en cambio, les pagan por ello.
Mañana, cuenta el burrero, se dará luz roja. No pasa ninguna van. Mañana, como aquel día en que secuestraron a 300 migrantes, habrá un cargamento importante pasando, y quieren la zona tranquila, nada de andárselas calentando. “Ya soltaron la noticia a los de las van, para que no lleven migrantes”, explica soberbio el muchacho, sintiéndose parte de una gran operación.
En la esquina contraria del patio del albergue, dos migrantes, uno joven y otro de más de 40 años, platican sentados en sus mochilas. El mayor se levanta, y Mario, el hondureño de 23 años, se ha quedado solo cuando llego hasta él.
Tiene dos meses trabajando en Chihuahua, estado vecino de Sonora, pero se dio cuenta de que el muro fronterizo allá está muy perro, y mejor se vino para acá. Pero aquí, dice, está más perro todavía:
-Es que al menos allá, lograba rondar por el muro, y ver si había la oportunidad de pasarme. Aquí no he pasado de Altar, no logro llegar hasta la línea (fronteriza), porque no tengo los 600 pesos para pagar el pasaje y la cuota de la mafia. Osea, porque yo no voy con pollero, sino que a la buena de dios, pero ¿cómo voy a intentarlo si ni llegar a El Sásabe puedo?
No hay nada que hacer. Altar sigue estando en la principal ruta de paso de esta convulsionada frontera, pero Altar también es un peaje, con reglas claras. Ya no hay motoristas que se arriesguen a llevar pollos que no paguen al narco. Ya no es como antes. Hoy el desierto es solo para los migrantes que pagan, y no hay excepciones. Y, en esta frontera, como insinuaba el Señor X, como explicaba el párroco Prisciliano, y de lo que se quejaban Paulino el taxista y Javier el juntador, siempre hay cuotas. Cuotas sagradas, porque con ellas te juegas la vida. Por eso no hay quién pueda responder con precisión matemática la pregunta de Mario el migrante:
-¿Para dónde me voy a intentarlo? |
||||||||
Todo se va al carajo
Escribo esto mientras un tren desgarra su potente pito a unos metros de aquí. Ese horrible gusano lleva a unos 50 indocumentados centroamericanos prendidos como garrapatas de su lomo. Viajarán ocho horas y lo más probable es que cuando lleguen a la siguiente estación los secuestren.
SLIDESHOW
El inquietante silencio de la muerte
Por Toni Arnau
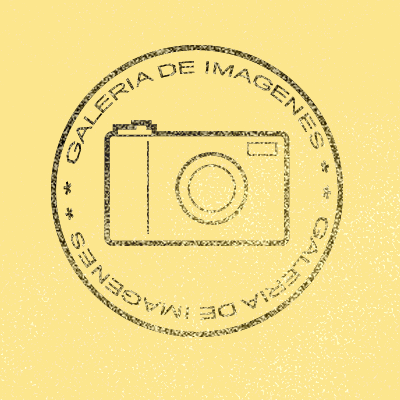
GUARDIANES DEL CAMINO
Aquí se viola, aquí se mata

CUADERNO DE VIAJE
El día de la furia
Por Óscar Martínez
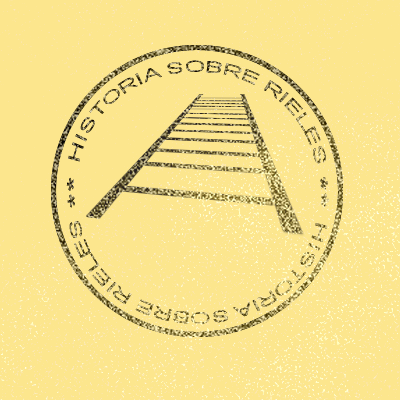
Sobreviviendo al sur
El sur de México funciona como un embudo para los miles de migrantes centroamericanos. Ahí, muchos de ellos declinan aterrorizados de su viaje a Estados Unidos. Secuestros masivos, violaciones tumultuarias, mutilaciones en las vías del tren que abordan como polizones, bandas del crimen organizado que convierten a los indocumentados en mercancía. Este es el inicio de un viaje. Esta es apenas la puerta de entrada a un país que tienen que recorrer completo.
El muro de agua
Nadie sabe ni de cerca cuántos cadáveres de migrantes se ha llevado el río Bravo. Este caudal que cubre casi la mitad de la frontera entre México y Estados Unidos suele arrojar cada mes algunos cuerpos hinchados. Enclavado entre uno de los puntos fronterizos de más constante contrabando de drogas y armas, el río, cumple su función de ser un obstáculo natural. Uno letal.