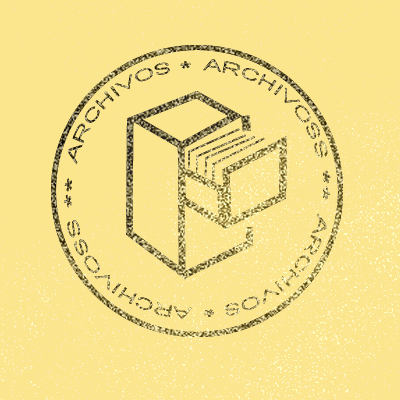| Reportaje |
Ganar o morir en el río Bravo |
||||
| La principal opción de muchos de los indocumentados que llegan hasta Nuevo Laredo para cruzar a Estados Unidos sigue siendo lanzarse al río y nadar. La diferencia entre tener un plan de cruce y un arranque de desesperación puede equivaler a vivir o morir. | ||||
Texto: Óscar Martínez/Fotografías: Edu Ponces |
||||
Publicada el 22 de diciembre de 2008 - El Faro |
||||
La semana pasada, el río Bravo devolvió otros dos cadáveres. Nadie sabe cuántos días los había arrastrado. Aparecieron enganchados a dos piedras cercanas entre sí, en una zona conocida como El resbaladero. Un pescador los encontró. Hinchados, con la carne reblandecida y blanquecina. Amarrada con un mecate a la cintura de uno de los cuerpos iba una bolsa de plástico, dentro de la cual había varias otras. Era hondureño. Eso decía en su pasaporte. Era migrante. Se ahogó en el intento.
Aquellos cadáveres salieron a flote en el sitio exacto donde ya han salido muchos más. Justo atrás del albergue para migrantes de Nuevo Laredo, esta ciudad fronteriza con Laredo, Estados Unidos. Cuando se habla de cruzar el río Bravo se habla de Nuevo Laredo. Si bien el cauce ocupa 1,455 kilómetros de los 3,100 que dividen a los dos países, esta es la ciudad referente para los migrantes. Aquí sí se enfrentan al río. El cauce es profundo y alberga fuertes corrientes y remolinos de agua verdosa. Aquí, el río ya funciona como frontera natural de los dos países. Funciona como obstáculo letal: muchos de los que no lo logran aparecen hinchados, reblandecidos y blanquecinos, como el hondureño de la semana pasada.
En Nuevo Laredo, la diferencia entre saber y no saber es para un migrante un factor contundente. La diferencia entre amarrarse una bolsa y lanzarse al río a patalear en cualquier lugar o conocer, ubicar una zona de pocos remolinos y poca profundidad, es lo que decidirá si el viajero va a seguir su rumbo dentro de Estados Unidos o se va a convertir en una masa de carne deformada por el efecto del agua.
Son las 5 de la tarde de este día de noviembre, y los migrantes están volviendo al albergue instalado por los sacerdotes scalabrinianos. Vienen de trabajar rellenando camiones con arena, levantando muros o vendiendo periódicos en las calles. Las reglas del albergue solo les permiten estar en la casa de 4 de la tarde a 7 de la mañana.
Hay unos 60 migrantes en el albergue. La mayoría son hondureños, seguidos en número por los guatemaltecos y salvadoreños. El muchacho negro y esquelético que está sentado lejos de los demás, con sus hombros inclinados hacia adelante y la cabeza oculta entre sus piernas recogidas, es el único dominicano en la casa. Entre burlas, los demás me recomiendan hablar con él. “Ayer lo intentó a lo pendejo, y casi se lo lleva el río”, me dice, entre risas, un hondureño joven.
El dominicano se llama Roberto, tiene 32 años, tres hijos (de ocho, cinco y tres años) y una mujer que, a dieta estricta de frijoles, lo esperan a él o a los dólares en su isla. Era busero antes de, hace un mes, salir de su tierra. Ganaba 4 mil pesos dominicanos, unos 114 dólares al mes. Es, de todos los que están aquí, el que más ha viajado para llegar. Pidió prestado a varios amigos y pagó un vuelo de República Dominicana hasta ciudad de Guatemala, donde no necesitaba visa para entrar. A partir de ahí, empezó a migrar como todos los centroamericanos: en autobuses de tercera, a pie y en el lomo de varios trenes, hasta llegar a Nuevo Laredo, luego de haber sido asaltado seis veces, cinco de ellas por algún policía mexicano. Su viaje casi termina ayer, cuando el sol se estaba ocultando y él escupía bocanadas de agua y luchaba con la fuerte corriente del río hasta tocar de nuevo la ribera mexicana.
Lo paradójico es que Roberto está aquí porque la opción de migrar a Puerto Rico -su país vecino y considerablemente más próspero- la descartó porque no quería ahogarse cruzando los 128 kilómetros del Canal de la Mona, en el Océano Atlántico, que separa a ambas naciones.
“¿Te fracasó tu plan de ayer?”, pregunto. Y él se suelta a contar su simple método de cruce: “Qué diablos, vale, si yo no tenía ningún plan. Yo es solo que ya llevo tres días aquí, y ya estoy harto de vender periódicos de 7 de la mañana a 3 de la tarde para ganarme seis pesos (menos de un dólar) al día, y ayer me lancé. Me bajé con otras 13 personas por la parte de atrás del albergue, y llegamos al río. Eran como las 5 de la tarde. Ahí estuvimos viendo para el otro lado un rato. Hasta que yo me puse a rezar y me tiré a nadar. Los demás se vinieron atrás. Pues nada, vale, que la corriente me arrastró varios metros, pero logré llegar con esfuerzo al otro lado, pero cuando veo para arriba, uno de esos policías enciende su luz, y nos ilumina, y yo me echo para atrás, pero ya iba cansado, y casi me ahogo en ese regreso. Sentía que no iba a poder llegar. Había tragado mucha agua”.
Rezar y nadar. Esa fue su estrategia para intentar entrar a Estados Unidos.
-¿Y qué le pasó a los demás que venían contigo? -Unos tres siguieron para adelante. Los habrán agarrado. A los demás la corriente los arrastró más que a mí, y no los volví a encontrar en la orilla ni han vuelto para aquí.
No sería raro que en los próximos días el río Bravo devuelva algunos cadáveres más.
El albergue de Nuevo Laredo tiene, como todos los de México, ese punto en el que parece un campo de guerra tras una escaramuza. Un mexicano joven camina por el salón vendado de la cabeza y con el ojo morado. Es un deportado de Estados Unidos, que al intentar ir a cobrar el dinero que sus familiares le depositaron para que se regresara a su natal estado, fue atacado por los asaltantes que le quitaron los 17 mil pesos (mil 600 dólares) y le reventaron la cabeza con el mango de una pistola.
Otro salvadoreño de 44 años, se aplica ungüento para aliviar el dolor muscular causado por la torcedura de tobillo que se provocó hoy a orillas del río. A la par de él, Julio César fuma un cigarro, y dos de sus hijos corretean alrededor.
La primera vez que encontramos a Julio César fue en Ixtepec, al sur de México, a 2 mil kilómetros de Nuevo Laredo. Fue hace un mes y medio, y pensamos que no lograría ni llegar cerca de la frontera con Estados Unidos. Él, albañil de 25 años, no viaja solo. Le acompañan Jéssica, su esposa de 22 años, y sus tres hijos: Jarvin Josué (7), César Fernando (5) y Jazmín Joana. Jazmín es la más pequeña de los tres. Tiene dos meses de haber nacido. Nació en el camino, mientras migraban, y casi muere en la primera aventura de su vida, cuando se le zafó de los brazos a su madre que viajaba en el techo de un tren de carga, como polizón, para avanzar en el camino, como hace la mayoría de indocumentados centroamericanos en este país. Por suerte, Julio logró atraparla. Y ahora, aquí están todos juntos.
Cuenta Julio César que desde Ixtepec empezaron a viajar exclusivamente en autobuses. “No iba a arriesgar otra vez a la niña”, explica. Tomaron unos 15 autobuses para llegar a Nuevo Laredo. Hicieron varios tramos cortos, para evitar carreteras principales y posibles retenes. Es un hombre previsor. Hace mapas, anota rutas, pregunta y sabe esperar.
Nos asegura que está estudiando “la pasada del río”. Él ya lo hizo dos veces por Nuevo Laredo. En 2005, lo intentó solo, como el dominicano, y la patrulla fronteriza lo detuvo al solo pisar suelo estadounidense y lo deportó. En medio de la maleza de la ribera de Estados Unidos, los patrulleros de aquel país se esconden para que los migrantes que intentan cruzar el río no aborten su intento. Prefieren atraparlos de una vez antes que evitar que se lancen, porque saben que si no, de todas formas lo intentarán luego, quizá por otro sitio donde no haya un patrullero esperando o una cámara que los detecte.
En su segundo intento, Julio César pagó mil 200 dólares, con la ayuda de un amigo en Estados Unidos, y un coyote le enseñó una ruta alejada del centro urbano de la ciudad, por donde pasó y logró trabajar un año en aquel país, hasta ser deportado tras una redada en la obra que estaba construyendo en San Antonio, Texas.
Ahora, no tiene dinero para un coyote, y va a hacerlo por su cuenta, con sus recuerdos. “Quiero ir a inspeccionar la zona por la que él me llevó en 2005, y ver cómo está la corriente y si hay vigilancia, porque en enero me voy a tirar yo solo, para juntar dinero y mandar a traer a Jéssica y los niños”, explica su plan.
Esa es la diferencia de Nuevo Laredo. Es lo que diferencia a Julio de Roberto, el esquelético dominicano. Uno se lanzó en la parte más crecida del río, porque era la más cercana al albergue. Se lanzó en la parte más vigilada y casi muere en el intento. Julio lo hará hasta enero, luego de ir a estudiar un punto del río que, explica, “suele estar menos crecido”. La diferencia entre saber y no saber.
Antes de irnos, acordamos con Julio que le acompañaremos en su expedición, y decidimos hacerlo pasado mañana.
Afuera del albergue, hay siete vendedores de droga que también funcionan como enganchadores de El Abuelo. Se comunican con radio, hablan con los agentes de las patrullas de la policía municipal que pasan por la zona, y se despiden de ellos chocando palmas y puños.
El Abuelo es el señor de los polleros que suben por la ruta cercana al Atlántico, la que recorre los estados de Tabasco, Veracruz y llega a Reynosa y Nuevo Laredo. La ruta de los secuestros. Aquella donde los coyotes que no pagan se arriesgan a que Los Zetas, el grupo de narcotraficantes más sanguinario de México, según los Estados Unidos, les quiten a su grupo de indocumentados, para pedir rescate por ellos: entre 300 y 500 dólares por cabeza. Secuestros exprés les llaman. El Abuelo y sus empleados no corren con ese problema. Él, desde Nuevo Laredo, ciudad base de varios líderes zetas, acuerda el paso de sus coyotes pagando 10 mil dólares mensuales. Si es un grupo de El Abuelo, no tendrá problema para llegar hasta esta ciudad bordeada por el río Bravo.
Hace un mes y medio, un coyote guatemalteco que había sido secuestrado por Los Zetas me explicó en el sur de México cómo funcionaba la red de El Abuelo: “Paga 10 mil dólares al mes, y tiene que avisar cuando tú vas que trabajas para él, y cuántos pollos llevas. Entonces, no te hacen nada Los Zetas. Si no reporta que tú vas a pasar por ahí, y que eres de los de él, Los Zetas te secuestran a la gente que llevas, y te pegan una gran madriza a ti. Así es desde el año pasado. Han matado a varios polleros”. A él, lo torturaron apagándole cigarros en la espalda.
Un nuevo día ha pasado, y la rutina del albergue sigue igual. Dan las 4 de la tarde, y los migrantes empiezan a amontonarse en la acera de enfrente de la casa de acogida.
Ahí está Armando, un salvadoreño de 25 años. Es uno de esos viciosos del camino a los que cuesta entender. Él lleva desde los 12 años vagando por México, llegando hasta su frontera con Estados Unidos, trabajando en lo que sale, y regresando a su país cada vez que se le antoja. Su motivación la resume con una palabra: “vacil”. Dice que se aburre de estar en un solo lugar, y que de niño subió intentando cruzar y poco a poco se fue enganchando de esta vida errante. Se envició de un camino de asaltos, violaciones, mutilaciones y secuestros. A esta clase de migrantes cuesta entenderlos. Hay varias historias similares. Conocen a la perfección los riesgos del trayecto, pero hay algo en su perversión que les resulta atractivo, y que los hace adictos a sus dosis de adrenalina.
Asegura que hace apenas un mes vio un cadáver mientras inspeccionaba el río. “Flotaba allá por el parque Viveros -explica-, y eso les pasa porque la mayoría de los que se avientan aquí lo hacen a la loca, sin buscarle mucho. Y una de dos, o solo a caer enfrente de los de la migra van o se ahogan. Yo sé por dónde cruzarme, dónde no es tan hondo, pero no quiero ir a Estados Unidos”. La letal diferencia entre saber y no saber.
En los 14 kilómetros de río que dividen a Nuevo Laredo de Laredo, su ciudad estadounidense espejo, hay dos lanchas que patrullan el río, tres cámaras de vigilancia de largo alcance y con capacidad infrarroja para la noche, unos 20 reflectores y varios sensores de movimiento ocultos. Por eso, lanzarse en un punto u otro marca la diferencia entre llegar a los brazos de un agente o probar suerte por una zona fuera del casco urbano, menos vigilada. Este último es el plan de Julio César, el hondureño.
La conversación con el salvadoreño se ve interrumpida por el jefe de la pandilla de vendedores de droga y empleados de El Abuelo, un tipo de unos 25 años, con el tatuaje de un dragón en su cuello. “Ey, ¿para qué es esa cámara?”, pregunta al fotógrafo, que le explica que es para sacar imágenes de los migrantes. Luego, le dejamos claro que lo que él haga en esa esquina no nos interesa, y fotografiarlo mucho menos. “Un 28”, dice por su radio, y se va.
Seguimos hablando con Armando, el salvadoreño, y otros tres migrantes que se han sentado a nuestro lado, pero de un momento a otro, estamos rodeados por el del dragón en el cuello y otros dos de su grupo. “Ey, qué chingona esa cámara, préstamela”, dice uno al fotógrafo, que se niega a entregarla. En ese momento, un coche rojo se estaciona atrás y termina de cercarnos a nosotros y a los tres migrantes. “¡No les estés preguntando, súbelos!”, ordena el gordo que va al volante, y los cuatro tripulantes del carro se bajan. Nos ponemos de pie y nos alistamos a correr, pero el jefe del grupo suelta una risotada, y nos dice: “Tranquilos, tranquilos, no los vamos a secuestrar”. Solo querían advertirnos que estábamos en su zona. Darnos un susto para que supiéramos lo que puede ocurrir.
Después de eso, se separan y empiezan a mezclarse entre los cerca de 30 migrantes que ya se han ubicado en la acera. Van pregonando a grito limpio su oferta: “¡Con El Abuelo, con El Abuelo, mil 800 hasta Houston! Te damos comida, agua, zapatos y te pasamos en lancha. Vengan los que se quieren ir seguros”. A uno de los migrantes que estaba con nosotros le vuelve el color al rostro: “Pensé que nos iban a secuestrar”, susurra.
El caso es que el secuestro es una realidad cada vez más presente en esta ruta que sube cercana al Atlántico, y mucho de lo que ocurre más al sur se maneja desde dos ciudades fronterizas: Nuevo Laredo y Reynosa, a 250 kilómetros. El caso es que en estas zonas por donde miles de migrantes se mueven cada mes, los criminales son los dueños del terreno, las autoridades sus cómplices en muchos casos, y sus actividades, lejos de hacerse a hurtadillas, se gritan por las calles como si de vender tomates se tratara.
El 83% de las denuncias recabadas por el Centro de Derechos Humanos del albergue, en el rubro de autoridades corruptas, acusan a los agentes del departamento de Seguridad Ciudadana de Nuevo Laredo. Esto es lo recogido por el centro en solo tres meses, de junio a agosto de este año. Es lo que 477 migrantes relataron. Golpes, detenciones arbitrarias, secuestros y robo. El 83% de esos migrantes eran de Honduras, Guatemala y El Salvador.
“Esta era una zona tranquila antes de que el albergue fuera construido. Cuando se construyó se convirtió en una zona de narcomenudeo y de tráfico de personas. Se vive una situación muy fuerte. La policía está coludida con los polleros y los narcotraficantes. Aquí en esta zona opera El Abuelo, que cruza centroamericanos. Él hace un buen trabajo, ilícito, pero a quien le paga le da alguna garantía de que lo cruzará. Hemos mandado cuatro oficios a la municipalidad, solicitando mayor vigilancia alrededor de la casa”, explica José Luis Manso, encargado del centro.
Tres oficios nunca fueron contestados. Al cuarto, les contestaron con una promesa desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana (esa que los migrantes identifican como su principal enemiga entre las autoridades neolaredenses). Hasta ahora, “ninguna medida se ha cumplido”, asegura Manso.
El albergue sigue enclavado en una zona de alto riesgo. Para describirla, Manso relata un hecho ocurrido hace cuatro días. Un asesinato: “Fue atrás del albergue. De repente, llegó la policía ministerial a tocar la puerta por la noche, de forma muy violenta. Querían información, porque les habían informado de que hubo una riña entre pandillas, entre una de mexicanos y otra de centroamericanos que se dedica al atraco de migrantes. Murieron dos centroamericanos, y otros dos están heridos de gravedad en el hospital. Lo curioso es que si hubo dos pandillas involucradas, solo hubo detenidos de una, lo que me hace pensar es que los centroamericanos muertos y los heridos, eran más bien migrantes que se resistieron a ser asaltados”.
Entre una colonia de narcomenudistas y una de las zonas ribereñas más peligrosas del río, la ubicada en el parque Viveros, a un costado del albergue, esta casa está ubicada en un área de verdad conflictiva.
Sobre el cruce del río, Manso asegura que la mayoría de los centroamericanos lo intentan por su cuenta, sin ayuda de ningún pollero: “Se cruzan nadando o pagan por un neumático para cruzarse. Por falta de dinero se cruzan por su cuenta, y es cuando ponen en riesgo su vida”.
Escojo a un migrante al azar dentro del albergue. Tiene 41 años y es guatemalteco. Le pregunto si contratará coyote. “No hay dinero”, responde. Le pregunto si conoce el río. “No”, contesta. Le pido que me explique cómo piensa cruzarse. “A la buena de Dios”, resume.
Antes de salir del albergue, acordamos con Julio César que mañana nos veremos temprano en el céntrico parque Hidalgo para iniciar la expedición. Los maleantes siguen ahí, en su esquina, esperando clientes. Nos vamos hacia el parque Viveros, donde la semana pasada aparecieron los dos cadáveres hinchados. Hay dos hombres pescando. El río es hondo en esta parte, y la corriente arrastra con fuerza el agua fría que se mueve entre las riberas igual de enmontañadas. Una en Estados Unidos, la otra en México.
El río no pertenece a ninguno de los dos países. Por convenio, cada país puede utilizar una cantidad de su agua. A estas alturas, la corriente arrastraría varios metros hasta a un experto nadador. Cuando atraviesa Nuevo Laredo, el Bravo ya ha sido alimentado por sus tres afluentes: el Pecos, en Estados Unidos, y el Conchos y el Sabinas, en México. Y no hablamos de pequeños ríos. Solo el Pecos, que nace en las montañas de Nuevo México, tiene mil 450 kilómetros.
Uno de los pescadores nos lanza una advertencia mientras saca bagres del río: “Cuando empiece a oscurecer, váyanse. Esos montes de ahí (atrás de él) los ocupan los que venden drogas para hacer sus transacciones en la noche, y los malandros para esperar a algún migrante que venga a intentar pasar”. Le hacemos caso y nos vamos a esperar que amanezca para buscar a Julio César.
Tal como dijo, son las 8 en punto de la mañana, y él está sentado en la plaza. “Vamos, hay que tomar un autobús”, nos explica. La zona que él quiere inspeccionar está en las afueras de la ciudad, en un área periférica conocida como El Carrizo.
El autobús cuesta 10 pesos y tarda en partir. Esperamos 40 minutos antes de que el empleado de la estación anuncie la salida de la unidad que va hacia el kilómetro 18.
Recorremos 30 minutos ya en la periferia de la ciudad, por la carretera que desciende desde Nuevo Laredo hasta Monterrey. Ahí, saliendo de una colonia sin terminar, con calles de tierra y casas construidas con molde, exactamente iguales, el autobús se detiene en plena autopista, y Julio César indica que es momento de bajar.
Del otro lado de la carretera hay dos calles de tierra paralelas, que forman una T con la autopista. Julio César señala la de la derecha, la más pequeña, la menos transitable para un vehículo. “Por ahí -indica-. Por la otra suelen pasar patrullas del ejército”.
No hace falta preguntar la razón de por qué andan los militares por ahí. Las matemáticas de estas zonas resultan siempre en lo mismo: frontera, caminos recónditos y patrullaje del ejército indican que se transita por una ruta del tráfico de drogas.
Llevamos 30 minutos de caminata por en medio de esta brecha abandonada. El sol calcina, a pesar de que la temperatura en este invierno no supera los 27 grados centígrados. Alrededor del sendero, solo hay breña seca y mozotes que se adhieren a la ropa.
Julio César camina mientras intenta recordar. “Sí, sí, de ese ranchito me acuerdo, ahí nos regalaron agua cuando me pasé en 2005”, logra traer de vuelta algunas escenas. Poco a poco nos vamos enterando de por qué conoce tan bien Nuevo Laredo. La diferencia entre saber y no saber es algo que se gana a cuota de paciencia y trabajo.
Cuando en su primer intento de 2005 Julio César fracasó en manos de la Patrulla Fronteriza, se dio cuenta de que tenía que encontrar un sitio menos vigilado, para que el coyote no pudiera engañarlo, y lo llevara por un lugar donde la captura sería lo más seguro. Entonces, decidió ponerse a trabajar con El Veracruzano.
El Veracruzano es un personaje conocido en la ribera mexicana del río. Cerca del parque Viveros este hombre de treinta y tantos años vive en una pequeña choza de lámina, repleta de neumáticos. Cobra 200 pesos a cada migrante por pasarle el Bravo. Julio César se convirtió en su mano derecha. Él se pasaba el río asido a una soga que mantenían atada en un árbol del lado estadounidense. Al llegar allá, empezaba a tirar del neumático donde iba el migrante, hasta dejarlo en la ribera de los dólares. El Veracruzano y Julio César se dividían los 200 pesos a mitad, y su servicio era un seguro contra ahogamiento, pero no contra la detención por parte de los agentes que patrullan ese sector. El mismo Julio César asegura que él no intentaría pasar por los dominios del veracruzano, porque una cosa es tocar la otra orilla y otra muy diferente llegar hasta San Antonio, Texas, la ciudad a la que se dirige la mayoría de los que hacen el intento por Nuevo Laredo.
Poco a poco, el hondureño se fue ganando la confianza de El Veracruzano, y juntando dinero para pagar al coyote. “Nunca pasábamos a menos de 15 a la semana”, explica Julio César. Eso es al menos mil 500 pesos semanales (unos $140). Y fue entonces cuando El Veracruzano empezó a hablarle de zonas en la periferia de la ciudad por donde había menos vigilancia y el río se partía en dos por pequeñas islas que hacían que la profundidad disminuyera. Esto es algo que El Veracruzano guarda con recelo, porque de hacerse muy famoso acabaría con su negocio de neumáticos y lazos. Fue entonces cuando Julio César se enteró de El Carrizo, y supo que le diría a su coyote que por ahí quería pasar.
Ha pasado otra media hora, y hemos abandonado la senda de polvo, para descender por entre unos matorrales y meternos en algunos ranchos privados, en medio de la maleza. Llegamos a la puerta de uno de esos ranchos, donde un señor, el primer ser humano que vemos en el camino, escucha música a todo volumen. Le hacemos señas, y se acerca amable a responder nuestra pregunta. “¿Vamos bien para el río?” “Sí, sigan por esa senda de la derecha, pero vayan con cuidado. La semana pasada, los asaltantes mataron a un migrante y su pollero por ese lado”.
Esta es ruta de los que saben, ruta de coyotes y migrantes pacientes, pero también es un camino alejado de la ciudad, inserto en una espesura café. Un sitio perfecto para asaltar. En 2005, cuando iba con su coyote, Julio César fue asaltado por dos enmascarados que actuaron como actúan los asaltantes de La Arrocera, un pueblito al sur de México, famoso por el método de sus delincuentes, que desnudan al migrante para buscarle el dinero hasta en los pliegues de los calzoncillos.
Al poco tiempo, Julio César entra en otro rancho. Quiere pedir agua. No se dio cuenta de que en esa casa hay ocho militares con sus fusiles de asalto AR-15 que, como a cualquiera que transite por estas calles, nos ven con recelo. Lo registran de pies a cabeza y le ordenan que nos llame. Nos piden los documentos y nos revisan las mochilas. Saben que Julio César es indocumentado, pero también que nosotros somos periodistas, y un militar no está facultado en este país para detener a un migrante.
“Perdón, pero buscamos droga. Mucha pasa por aquí”, nos dice uno de los soldados. Y se despide con una advertencia: “No se acerquen a la margen del río, ahí asaltan”.
Tras otra media hora de caminata entre monte y más monte, el sonido del agua empieza a escucharse. Bajamos por una pendiente más inhóspita que el resto del camino, hasta llegar a las lodosas márgenes del Bravo. “Por aquí”, dice Julio César, con una sonrisa en los labios. Lo logró. Su paciencia, su espera, sus consultas dieron resultado. Ha encontrado el lugar donde en 2005 pasó con su coyote.
Se sienta y observa un mapa que él mismo ha trazado en un papel, y paseando la larga uña de su meñique sobre la hoja, comienza a dar cátedra de migración: “La onda aquí es pasar de noche. Ya del otro lado, tendrás que caminar siete horas hasta Laredo (la ciudad vecina de Nuevo Laredo). De ahí, tenés que ponerte una muda de ropa limpia, para parecer una persona decente. Y tenés dos opciones. Una es meterte rodeando carreteras, pasando por Cotula (un pequeño poblado de Texas) a pedir agua y comida porque tendrás que caminar entre cinco y siete noches hasta San Antonio. La otra opción es meterte en los vagones del tren de carga que viaja del otro lado. Ese va derechito de Laredo hasta San Antonio, y en unas horas llega, pero pasa por retenes donde tienen perros para que te huelan. Si te arriesgás de esa forma, tenés que ponerte mucho ajo o pimienta para espantar al perro, porque el policía no se sube a los vagones, solo va guiando con la voz al perro. Ya en San Antonio, la hiciste.”
Pero su expedición aún no está completa. Hay que saber si el caudal no cubre a Julio César, porque con la fuerza de la corriente a esta altura del río sería muy difícil nadar.
El agua está fría. En medio del río, un desnivel de tierra divide en dos el caudal, y permite descansar en el medio. Es curioso. Este es el famoso río Bravo, el que tantas vidas se ha cobrado, y cruzarlo nos toma solo unos minutos, sin dejar nunca de tocar fondo. Sin duda, Julio César sabe lo que hace. En la parte más profunda, el agua nos llega abajo del cuello, y solo en esos puntos es complicado avanzar debido al empuje de la corriente. Nos detenemos un rato en las plantas de maíz que están del lado estadounidense, para descansar un momento. Luego volvemos a la ribera mexicana.
“Por aquí me voy a aventar”, dice, sin rastro de dudas, mientras subimos la pendiente para llegar hasta el único rancho que divisamos por este lado. Queremos agua.
Nos saluda un granjero que lucha para reparar una máquina de segar. Le pregunto si desde su propiedad -que por su elevación es como un mirador hacia el río- no le ha tocado ver a muchos migrantes morir. “Morir, no. Ya muertos, sí”.
Julio César se empina la botella de agua para aliviar la resequedad de la garganta que nos provocará la caminata de regreso. Le pregunto al granjero a qué se refiere. Contesta: “Es que aquí no se mueren, aquí no es muy profundo el río, salvo en época de lluvias”. Julio César tiene pensado pasar en enero. Las primeras lluvias riegan Nuevo Laredo allá por abril.
-Pero ha visto muertos -le insisto. -A cada rato -explica. -¿Qué tan seguido? -He visto dos en estos dos meses. Se quedan trabados en la islita de tierra que hay en medio del río, pero es gente que intentó pasar allá por la ciudad, y a los que el río arrastra hasta aquí. La semana pasada la lancha de la policía sacó el último de esos dos cadáveres. Estaba todo hinchado ahí en la playita esa.
Julio César indica que es hora de irnos, antes de que oscurezca. Su expedición ha terminado. Así es en Nuevo Laredo la diferencia entre saber y no saber. |
||||
Todo se va al carajo
Escribo esto mientras un tren desgarra su potente pito a unos metros de aquí. Ese horrible gusano lleva a unos 50 indocumentados centroamericanos prendidos como garrapatas de su lomo. Viajarán ocho horas y lo más probable es que cuando lleguen a la siguiente estación los secuestren.
SLIDESHOW
El inquietante silencio de la muerte
Por Toni Arnau
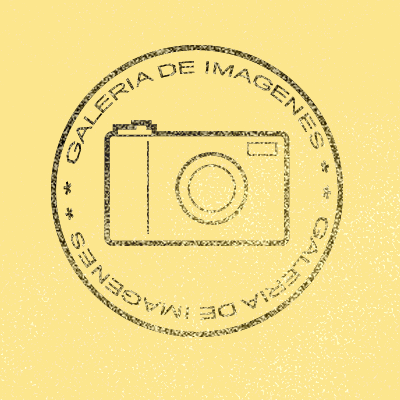
GUARDIANES DEL CAMINO
Aquí se viola, aquí se mata

CUADERNO DE VIAJE
El día de la furia
Por Óscar Martínez
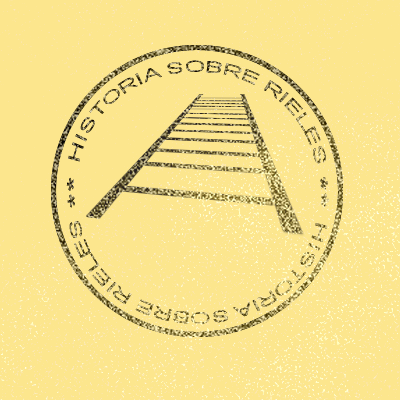
Sobreviviendo al sur
El sur de México funciona como un embudo para los miles de migrantes centroamericanos. Ahí, muchos de ellos declinan aterrorizados de su viaje a Estados Unidos. Secuestros masivos, violaciones tumultuarias, mutilaciones en las vías del tren que abordan como polizones, bandas del crimen organizado que convierten a los indocumentados en mercancía. Este es el inicio de un viaje. Esta es apenas la puerta de entrada a un país que tienen que recorrer completo.
El muro de agua
Nadie sabe ni de cerca cuántos cadáveres de migrantes se ha llevado el río Bravo. Este caudal que cubre casi la mitad de la frontera entre México y Estados Unidos suele arrojar cada mes algunos cuerpos hinchados. Enclavado entre uno de los puntos fronterizos de más constante contrabando de drogas y armas, el río, cumple su función de ser un obstáculo natural. Uno letal.