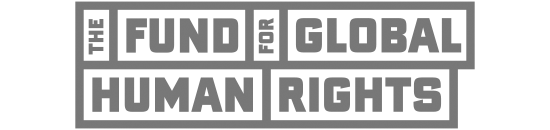En las últimas dos semanas, la política nacional ha estado marcada por la propuesta fiscal presentada por el gobierno y por la tragicomedia de los diputados areneros rebeldes, que de la noche a la mañana se volvieron adalides de la democracia y de la transparencia. Desafortunadamente, la letanía de forcejeos, declaraciones y acusaciones que ese conflicto ha generado, ha dejado el tema de la reforma fiscal en un segundo plano.
Después de una prolongada espera, el gobierno ha presentado a consideración del país, no únicamente de la empresa privada, su propuesta fiscal. Esta se puede resumir en que el Estado necesita más recursos para hacer frente a sus obligaciones con la sociedad. El problema es de dónde sacar ese dinero; mejor dicho, quiénes deberán pagar más impuestos. Un profesor decía que la fortaleza de un Estado se puede medir por su capacidad para meter la mano en los bolsillos de sus ciudadanos y cobrarles impuestos. Pero luego aclaraba que lo realmente interesante es ver en los bolsillos de quiénes mete mano el Estado. El fondo de la cuestión es esta: a nadie le gusta pagar impuestos, pero no todos tenemos los mismos recursos para resistirnos a pagar.
Eso es justamente lo que refleja el debate en torno a la reforma fiscal planteada por el gobierno. Está absolutamente claro que la empresa privada no quiere pagar más impuestos. Esa posición no es nueva; solo cambian los argumentos. Hoy se dice que no es el momento adecuado por la mala situación de la economía. Lo cierto es que nunca habrá un momento adecuado para aumentar impuestos. Hace tres años no había crisis; sin embargo la reforma fiscal de López Suárez no generó entusiasmo. Cuando esta se impulsó, se aceptó a regañadientes, tanto así que se logró bloquear la segunda fase. Si hace tres años no era el momento, si hoy no es el momento; ¿cuándo lo será? Parece que nunca.
Lo cierto es que históricamente en este país el gran capital se ha resistido a pagar impuestos, y lo ha logrado admirablemente, y para ello se ha valido del poder político y a veces del poder militar. A lo largo de la historia republicana, la estructura fiscal del estado salvadoreño ha sido marcadamente regresiva. Esto ha sido posible porque los gobiernos no han sido suficientemente independientes y fuertes, como para obligar a contribuir más a quienes más tienen.
En el siglo XIX, y en una versión que puede verse como el antecedente del actual IVA, el grueso de los ingresos estatales provenía del impuesto de importación a mercaderías que entraban por las aduanas y del impuesto al aguardiente. Para 1874, cuando la caficultura ya estaba bien establecida en el país, los impuestos de importación representaban el 43.1% de los ingresos estatales; el impuesto al aguardiente aportaba el 38.9, y otros sumaban el 18%. Sin entrar en detalles, es claro que el 82% de los ingresos provenían de impuestos al consumo, ya fuera de productos importados o de licor. Para ese año, el valor conjunto de las mercaderías importadas era de 2,835,076.00 pesos y el de las exportaciones ascendía a 3,841,256.00. Es decir, las exportaciones eran un 35% más que las importaciones, pero su contribución fiscal era mínima.
Esa tendencia queda más clara al revisar los datos de comercio exterior de 1879. Para entonces, las importaciones ascendieron a 2,549,160.00 pesos y reportaron al fisco 1,402,204.00 pesos, cantidad que representó el 97.4 de lo recaudado. Las exportaciones ascendieron a 4,122,888.00 pesos, y reportaron al fisco 35,461.00 pesos, 2.52% de la recaudación total por comercio exterior. El café y el añil, representaban alrededor del 82.8% de las exportaciones, pero el conjunto de estas apenas contribuía con el 2.5% de lo que sumaban los impuestos al comercio exterior. El 97.5% de los ingresos por comercio exterior provenía de impuestos a la importación. En otras palabras, los productores de añil y café se quedaban con sus ganancias casi íntegras, pero eran los que más se beneficiaban de las obras de infraestructura y de la seguridad pública que se pagaban con los impuestos recolectados.
Esta tendencia se mantiene casi inalterable a lo largo del siglo XIX. Digo casi inalterable, porque en ciertos momentos, algunos gobernantes se atrevieron a gravar el café, pero la reacción fue inmediata. En los últimos años de la administración de Rafael Zaldívar se estableció un impuesto, pero fue rápidamente derogado cuando Francisco Menéndez derrocó a Zaldívar. En 1898 el General Tomás Regalado derrocó a Rafael Gutiérrez, y apenas cuatro días después de haber asumido la Presidencia firmó un decreto, que obviando todo formalismo, y en un artículo único decía: 'Declárase libre de todo derecho é impuesto de cualquier naturaleza que sean, la exportación del café'.
Después de las aduanas, la segunda renta más importante en el XIX era el aguardiente, y lo siguió siendo en las primeras décadas del XX. Incluso las municipalidades tenían un impuesto a los estancos que expendían licor, el cual paradójicamente se dedicaba a financiar las escuelas. En la práctica, esto significaba que mientras más borrachos hubiera en el país, los ingresos del estado mejorarían. De allí el rigor con que se combatía la elaboración clandestina de licor y el contrabando.
Para la década de 1920, el café ya era el principal producto de exportación. En general, los precios del café fueron buenos hasta 1929, pero la estructura fiscal no permitía que el Estado aumentara considerablemente sus ingresos aún cuando el café alcanzara muy buenos precios. Ya existía un impuesto a la renta, pero era mínimo, al igual que los impuestos a la exportación del grano. Además, eran frecuentes las quejas de los ministros de hacienda sobre las evasiones fiscales, especialmente al impuesto sobre la renta y las transacciones inmobiliarias.
Tal y como se venía haciendo desde el siglo XIX, las principales rentas del Estado eran los impuestos a la importación y al aguardiente. Para 1924 los ingresos ascendieron a 17.88 millones de colones. Los impuestos a la importación representaban el 48% del total; la renta de licores el 17.6%; los de exportación el 14.4%. Los impuestos directos apenas llegaban a un 2.1% del total. En 1929 los ingresos del fisco se habían elevado a 26.15 millones de colones. El 49.6% correspondía a impuestos a la importación; la renta de licores ascendía a un 17.30%; los ingresos por los impuestos a la exportación bajaron a un 12.09%, pero los impuestos directos subieron levemente llegando a un 5.5%.
El creciente problema del alcoholismo, principalmente entre obreros y campesinos, ya preocupaba a intelectuales y funcionarios públicos. Muestra de ello es el tan conocido texto de Alberto Masferrer “El Dinero Maldito”, que desde una perspectiva sociológica denunciaba el infierno del ebrio, pero también a aquellos que se beneficiaban del vicio. Desde la fría y racional perspectiva de la economía, destacados financistas como Belarmino Suárez, Reyes Arrieta Rossi y José Esperanza Suay, decían lo mismo.
Uno de los que más insistió en el tema fue José Esperanza Suay, varias veces ministro, quien propuso una reforma fiscal que redujera la renta de licores y los impuestos indirectos, mediante una tributación directa sobre la renta. En la memoria de Hacienda y Crédito Público de 1927, Suay expresaba: 'Mucho se ha dicho y escrito en el país acerca del balance sombrío que arroja el vicio de la embriaguez entre nosotros. Las estadísticas le atribuyen el 60% de los delitos, más del 50% de huérfanos que ingresan a los centros de caridad y el 50% de los enfermos que entran a los hospitales'.
Suay señalaba que la tributación indirecta tiene 'el defecto gravísimo de carecer de equidad; porque no son solamente las clases pobres las únicas que reciben el beneficio de las funciones administrativas; son también las minorías adineradas las que en un porcentaje mucho mayor consumen los servicios que la Administración Pública produce'. Agregaba que el propietario de una finca cafetalera, 'por ser él quien recibe en proporción más beneficios de un Gobierno estable, por la protección que presta a sus intereses, debiera también contribuir con una parte mayor a las cargas públicas.' Pero Suay no era amigo de los impuestos a la exportación, porque consideraba que desalentaban la producción; por eso prefería un impuesto sobre la renta.
Sin embargo, las propuestas de este visionario economista chocaron con la férrea oposición de cafetaleros y banqueros (en realidad eran los mismos). Después de años de infructuosas negociaciones, Suay afirmaba desencantado: 'No hay labor más complicada e ingrata para un Ministro de Hacienda, como la de intentar modificaciones fundamentales en los sistemas financieros en vigencia, a cuya sombra han prosperado la rutina y los intereses materiales de algunas clases en particular. Y son esos intereses materiales, los que generalmente oponen tenaz resistencia a la actividades innovadoras.'
Al final, Suay, al igual que el ex ministro Guillermo López Suárez, dejó la cartera sin haber podido avanzar en las reformas. No era el momento adecuado. Podríamos seguir buscando ejemplos para el resto del siglo XX y la respuesta sería siempre la misma. ¿Habrá alguna razón para que esta vez el resultado sea diferente? Yo diría que sí. En primer lugar, porque algunos sectores de la empresa privada se muestran más sensibles al tema. No necesariamente por patriotismo, sino porque reconocen que si el Estado no tiene los recursos necesarios para cumplir sus funciones, por ejemplo construcción de infraestructura, educación y seguridad, sus posibilidades de hacer buenos negocios se reducen.
Pero quizá más determinante, el actual gobierno parece no estar tan atado a los intereses del gran capital, como lo estuvieron los cuatro últimos. Los tiempos actuales no son buenos, por eso mismo, todos debiéramos estar dispuestos a contribuir… pero de acuerdo con nuestros recursos.
Nota: las fuentes documentales de donde se extraen los datos y textos citados, aparecen en Acosta, Antonio. 'Hacienda y finanzas de un estado oligárquico. El Salvador, 1874-1890'. En Estado, región y poder local en América Latina, siglos XIX-XX, (ed.) Pilar García Jordán, 17-79. Barcelona: Publicaciones de la Universidad de Barcelona, 2007; y López Bernal, Carlos Gregorio. 'Años de bonanza y crisis; de ilusiones y desencantos. 1924-1931'. En El Salvador; la república, (ed.) Alvaro Magaña. San Salvador: Fomento Cultural, Banco Agrícola, 2000.